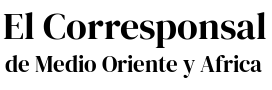Nacido en el barrio bagdadí de clase alta de Al Mansur, su padre, médico de profesión, y su madre, oriunda de Líbano, pertenecían a dos familias acomodadas e influyentes de Medio Oriente. Los Allawi y los Ussayran eran de confesión shiita, pero, como el resto de los profesionales liberales de Bagdad y Beirut, mostraban unas maneras secularizadas, plenamente asimiladas a las formas de vida occidentales legadas por los colonialistas británicos y franceses.
Los Allawi, en particular, gozaban en Irak de un estatus social y político elevado que incluía vínculos con la monarquía hashemita, y no hacían de su fe una seña de distinción comunitaria. En el siglo XIX habían vivido en la provincia iraní de Lorestán como refugiados por motivos religiosos y en los albores del siglo XX habían regresado a su patria, instalándose inicialmente en la ciudad de Hillah, al sur de Bagdad.
El abuelo paterno de Allawi fue un hombre de negocios que tomó parte en las negociaciones con el gobierno de Londres previas a la proclamación del Reino de Irak en 1920. El padre, Hashim al-Allawi, combinaba la práctica médica con la política representativa y ejercía de diputado en el Parlamento de la monarquía. Un tío paterno, Abdel Amir al-Allawi, también profesional de la medicina, servía de ministro de Salud en el Gobierno del joven rey Faysal II, mientras que otro tío, Jaafar al-Allawi, se destacaba como arquitecto y urbanista, y contribuía a cincelar el trazado moderno de la capital.
Instruido por jesuitas estadounidenses en la escuela que la orden católica tenía en Bagdad, Allawi contaba con 13 o 14 años cuando (julio de 1958) el general Abdel Karim Kassem encabezó el golpe revolucionario que instauró una república de corte nacionalista y prosoviético, y 18 o 19 cuando (febrero de 1963) otra asonada militar perpetrada por nasseristas y baazistas eliminó a Kassem e inauguró una dictadura en consonancia con el movimiento panarabista en boga y en la que, por el momento, prevalecieron los nasseristas leales a Egipto. Continuando la tradición familiar, decidió hacerse neurocirujano, así que en 1962 se matriculó en el Colegio de Medicina de la Universidad de Bagdad.
Estudiante mediocre, Allawi inició la militancia en el Partido del Renacimiento Árabe Socialista (Baaz) simultáneamente a su ingreso en la Universidad. En aquel entonces, el Baaz estaba proscrito, y desde la ilegalidad organizaba algaradas callejeras y atentados terroristas que debían allanar el camino para el derrocamiento de Kassem. Allawi fue reclutado para la llamada Guardia Nacional del Baaz y se desenvolvió como agitador de base en el turbulento Bagdad de la época, donde baazistas, kassemistas, nasseristas y comunistas dirimían sus diferencias a tiros.
Tras hacerse el Baaz en julio de 1968 con todo el poder, a través de un golpe de Estado que depuso sin encontrar resistencia al presidente nasserista Abdel Rahmán Muhammad Aref y que catapultó al mando supremo al coronel Ahmad Hassán al-Bakr y a su adlátere y el número dos del partido, Saddam Hussein, Allawi reforzó su faceta de militante baazista y actuó como una especie de comisario político en las aulas; allí solía comparecer uniformado, pistola al cinto -una estampa, por lo demás, habitual en unos centros de educación superior donde bullían el matonismo y las luchas de banderías- e intimidaba a otros compañeros de clase sospechosos de desafección al nuevo régimen. Joven de físico robusto, de carácter agresivo y bravucón, Allawi no se diferenciaba de otros universitarios baazistas ansiosos de hacer méritos ante las autoridades políticas y de trepar socialmente, tan rápido como fuera posible y sin depender de sus dudosos expedientes académicos.
En 1971, ya obtenida la licenciatura -se asegura que el título de doctor le cayó a las manos a instancias del ministro baazista de Sanidad-, Allawi se mudó a Beirut, donde tenía familia, y al cabo de unos meses fijó su residencia en Surrey, Reino Unido, con el objeto de profundizar en el conocimiento de su especialidad neurológica y en compañía de su esposa, Ottur Dwaishah, también una posgruada en Medicina, de la que iba a separarse al cabo de poco tiempo.
La antigua metrópoli colonial era un destino habitual para los exiliados del régimen, y, aunque las fuentes son ambiguas o discrepan en este capítulo de su biografía, se infiere que Allawi, visto como un militante excesivamente ambicioso, fue enviado al extranjero de resultas de un encontronazo con el temible Saddam, quien desde sus puestos de vicepresidente de la República, vicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario (CMR, la junta político-militar) y regidor del aparato de seguridad e inteligencia estaba conduciendo una implacable purga interna contra altos mandos militares y políticos, a la vez que socavando progresivamente la autoridad de Bakr en beneficio propio.
Con todo, durante unos años Allawi mantuvo su lealtad al partido. Aunque no gozaba de la estima de Saddam, su condición de baazista acérrimo perduró. Fuentes diplomáticas y de servicios de inteligencia occidentales le atribuyen, tras la tapadera de la dirección de la Unión de Estudiantes Iraquíes en Europa, con sede en Londres, funciones de control político de los verdaderos enemigos del régimen asilados en el Reino Unido, y hasta alguna participación directa en operaciones secretas de la Mujabarat, los servicios de inteligencia, para asesinar a baazistas disidentes radicados en Europa.
Pero Allawi no iba a tardar mucho en pasar de secuaz a víctima. En 1976, de nuevo sin trascender los motivos concretos, rompió con el partido, entabló contacto con los opositores en el exilio y automáticamente se puso en el punto de mira de Saddam. Una noche de febrero de 1978 uno o dos agentes ejecutores asaltaron su elegante residencia particular en South Kensington, el célebre barrio victoriano de Londres, penetraron hasta el dormitorio y le asestaron varios golpes con un arma blanca, al parecer un hacha. Convencidos de que lo habían matado, los agresores huyeron, pero Allawi continuaba vivo y, con gravísimas heridas, pudo ser trasladado al hospital. No se restableció plenamente sino al cabo de varias intervenciones quirúrgicas y unos cuantos meses de convalecencia y rehabilitación.
Sin amilanarse por la atroz visita de los esbirros de Bagdad, Allawi reanudó con brío la confección de una red de oposición y resistencia al régimen baazista, para lo cual encontró la colaboración del contraespionaje británico, el MI6. El objetivo no era otro que derrocar a Saddam, que en 1979 mandó a Bakr la carta de jubilación y se apoderó formalmente -en la práctica, poco más o menos, ya lo venía disfrutando- de todo el poder en el partido y el Estado. Sin abandonar el Reino Unido, país que le otorgó la nacionalidad, Allawi orientó sus actividades profesionales a los negocios empresariales y financieros, siempre cubiertos por un velo de turbiedad e incertidumbre, el mismo que hasta entonces había rodeado su presumible ejercicio como profesional de la medicina.
En la década de los ochenta Allawi multiplicó sus contactos con la diáspora iraquí en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, realizó numerosos viajes a países como Arabia Saudita, Kuwait, Líbano y Siria, y reclutó personal para las células de activistas, hasta convertirse en una de las principales figuras de la oposición en el exilio. Aunque se ignora cuándo exactamente empezó a afluir a su organización, por el momento anónima y deshilvanada, el dinero del MI6, la CIA, el Istajbarat saudita y otras agencias estatales de inteligencia, consta el dato de la puesta en marcha en 1983 en la ciudad saudita de Jedda de la emisora Radio Irak Libre, de mínima repercusión en Irak.
De todas maneras, las asechanzas que pudieran haber urdido Allawi y otros focos de la resistencia basados en el exterior y con agentes en el interior resultarían completamente fútiles ante un régimen consolidado que disuadía o abortaba los complots a golpe de pelotón de ejecución y que, aspecto fundamental, se las ingenió para conquistar el patrocinio clientelista de las principales potencias internacionales y regionales, de la URSS a Estados Unidos, pasando por Francia, Arabia Saudita, Egipto y el propio Reino Unido, muy interesadas todas en ponerle las cosas difíciles a la República Islámica instaurada por los ayatollah shiítas en Irán, erigidos a su vez en los mortales enemigos de los baazistas iraquíes.
Todos estos países y otros más compitieron por llenar a rebosar los arsenales convencionales, químicos y bacteriológicos de Saddam, hicieron la vista gorda ante las atrocidades perpetradas contra los iraquíes árabes shiítas y kurdos sunnítas, y tácitamente respaldaron la invasión de Irán en 1980, flagrante violación del derecho internacional que prologó ocho años de mortífera guerra entre estados con un balance de un millón largo de muertos y enormes destrucciones materiales. Washington, Londres, Moscú o París no hacían ascos a la continuidad de Saddam en el poder, así que personajes que, como Allawi, pretendían remover un régimen ciertamente tiránico pero no aclaraban qué instituciones y qué personas se encargarían de llenar el hueco dejado por aquel, quedaban condenados a la inoperancia. De hecho, mientras duró la guerra del Golfo, el gobierno británico instó una y otra vez a Allawi y sus asociados a que cesaran en sus actividades para no perjudicar los lucrativos intercambios comerciales con Irak.
Sin embargo, en agosto de 1990 el escenario dio un vuelco estratégico. Saddam, sobreestimando su situación internacional y cayendo en la tentación de sufragar los ruinosos gastos de la guerra con Irán con la rapiña imperialista, invadió el emirato de Kuwait y se hizo con el control de sus pozos petroleros. De la noche a la mañana, el dictador iraquí se convirtió ante las perplejas opiniones públicas occidentales en un villano internacional y en un verdugo doméstico al que era necesario pararle los pies, y sólo a partir de ahora las denuncias de Allawi y otros jefes opositores dejaron de ser prédicas en el desierto.
Hay constancia de que Allawi y otros ex baazistas caídos en desgracia organizaron semanas después de la invasión de Kuwait el llamado grupo Tikriti, que tomaba su nombre del artífice del proyecto, Salah Omar Alí at-Tikriti, antiguo miembro del CMR y ministro de Información, paisano de Saddam y también exiliado en el Reino Unido. Apoyándose en simpatizantes clandestinos que desempeñaban puestos de relieve en las dirigencias del Estado, el partido y las Fuerzas Armadas, y fundando sus expectativas en el atribuido malestar incubado en el clan de los tikritis que conformaba el círculo de confianza de Saddam, el grupo de Allawi azuzó a la revuelta palaciega antes de que se iniciaran las hostilidades con la coalición internacional liderada por Estados Unidos y autorizada por la ONU, y, para dar credibilidad a esta peligrosa apuesta, se adjudicó la copaternidad de un complot real de miembros del Ejército que había sido desbaratado por los servicios de seguridad a finales de abril.
En diciembre de 1990, días después de ultimar el Consejo de Seguridad de la ONU a Irak para que replegara sus tropas de Kuwait antes del 15 de enero bajo amenaza del uso de la fuerza, y tras haber roto con Salah Omar Alí, Allawi hizo pública su organización de resistencia con el manifiesto político del Acuerdo Nacional Iraquí (en árabe, Al-Wifaq al-Watani al-Iraqi, aunque más conocido por su sigla en inglés, INA).
El INA proclamó como objetivos el derrocamiento de la dictadura baazista, su reemplazo por un gobierno pluralista, respetuoso de los derechos humanos y en relaciones de armonía con los países vecinos y la comunidad internacional, y la promulgación de una Constitución que preservara la unidad del Estado, las instituciones democráticas, la separación de poderes, el imperio de la ley, las aspiraciones de los kurdos al autogobierno, los derechos culturales de las minorías étnicas y religiosas y un marco de derechos y libertades para todos los ciudadanos iraquíes. Aunque Allawi era shiíta, la mayoría de sus compañeros de viaje eran sunnitas.
Allawi recibió al punto los parabienes de Arabia Saudita y, más discretamente, de Estados Unidos, Reino Unido, Jordania, Egipto y Turquía, aunque por el momento no contó con la financiación masiva que requería la planificación de sediciones. Otro obstáculo a los objetivos del INA era su carencia de apoyos populares, no dejando de ser en momento alguno una organización de conspiradores profesionales, que conocían de primera mano los entresijos del poder iraquí y que tenía que comprar adhesiones con dinero.
A pesar de dejarlo descalabrado en la guerra que se desarrolló en enero y febrero, en 1991 el gobierno de Washington no quiso darle a Saddam el golpe de gracia por temor a que el colapso del poder bagdadí propiciara la proclamación de la independencia por los partidos kurdos en el norte y la conversión del sur de mayoría shiíta, también díscolo y el otro centro de la producción petrolera nacional, en un apéndice de Irán. En marzo, Saddam se apresuró a movilizar las tropas, las baterías artilleras y los tanques salvados de la quema en Kuwait, que no eran pocos, para aplastar a los rebeldes kurdos y shiítas que se habían rebelado de manera espontánea, convencidos de que recibirían el apoyo aéreo de los aliados occidentales. Fue un terrible error de cálculo. Decenas de miles de personas murieron en la violentísima represión, el orden gubernamental fue restablecido en todo el sur y Saddam, a trancas y barrancas, superó airoso de la mayor crisis de su despotado.
A Allawi, este epígono de la liberación de Kuwait debió parecerle una enorme tragedia. En el primer semestre de 1991 saltaba a la vista que la administración de George Bush otorgaba más posibilidades de éxito a un golpe militar clásico, en el que un grupo de generales con arrojo, urgidos por el draconiano régimen de sanciones económicas y militares impuesto por la ONU, aprehendiera a la camarilla baazista y tomara las riendas del país sin generar vacíos de poder, que a una subversión orquestada por los opositores del exterior.
El hecho de que Allawi y casi todos sus colaboradores fueran antiguos baazistas y subalternos de Saddam tampoco ayudaba a despejar las dudas y las desconfianzas sobre las verdaderas intenciones y capacidades del INA. Es más, daba la sensación de que el INA no renegaba de la doctrina prístina del Baaz, que poco tenía que ver con el tribalismo del que hacía gala el clan de los tikritis. Menos ambiguo se mostraba Allawi cuando deslizaba el parecer de que una eventual administración post-saddamista debería retener a baazistas descontentos con la dictadura personalista y policíaca instaurada en 1968.
En los meses y años siguientes, Allawi bregó denodadamente para convertir al INA en el referente inexcusable de cualquier estrategia que contemplase un Irak libre de Saddam Hussein, en lo que entró en competición desventajosa con Ahmad al-Chalabi, el más conocido de los exiliados irakíes, con quien tenía un vínculo no sanguíneo de familia: su tío Abdel Amir estaba casado con la hermana mayor de Chalabi, quien a su vez tenía como esposa a una miembro de los Ussayran. Matemático metido a hombre de negocios poco escrupulosos, de su misma edad y también shií secularizado, Chalabi había vivido desde niño en el Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos. Unidos por lazos de tipo familiar, religioso y empresarial, pero separados por la rivalidad política, las relaciones entre Allawi y Chalabi fluctuaron de un extremo al otro en los años siguientes.
A principios de la década de los noventa, la cartera de contactos en las altas esferas de la potencia norteamericana y los recursos financieros de Chalabi superaban con creces a los de Allawi, lo cual, unido a su mayor habilidad para urdir intrigas políticas a múltiples bandas y para seducir en los tratos personales, le permitió fundar en Viena en junio de 1992 el Congreso Nacional Irakí (INC), organización que pretendía servir de paraguas a toda la oposición sin distingos comunitarios. El INC se presentaba mucho más heterogéneo en su composición que el INA y, a diferencia de éste también, era reacio a reclutar a ex baazistas. Chalabi quería persuadir a los gobiernos extranjeros de que su plataforma de oposición era la más genuina porque incorporaba a representantes de los principales grupos étnico-religiosos del país y era inequívocamente antibaazista.
Mientras el INC apostaba por la rebelión popular a gran escala, con las milicias kurdas como punta de lanza, y se tomaba su tiempo en los preparativos, el INA se dedicó a instigar la defección de diplomáticos y altos oficiales irakíes, a abrir oficinas informativas en las ciudades del Kurdistán bajo el control de la Unión Patriótica (PUK) de Jalal Talabani y el Partido Democrático (KDP) de Massud al-Barzani –y al socaire de la zona de exclusión aérea establecida por Washington al norte del paralelo 36 para fortalecer la protección del área de seguridad declarada por los aliados en 1991-, a captar colaboradores en los servicios de seguridad e inteligencia del régimen, y, tal como afirman ciertas investigaciones conducidas por la prensa estadounidense, a perpetrar sabotajes y atentados terroristas en diversos puntos del país, algunos con víctimas civiles inocentes, como las explosiones que sacudieron una sala de cine y un autobús escolar en Bagdad.
En 1995 Chalabi organizó en Arbil una sublevación que, partiendo del Kurdistán, debía extenderse hacia el sur hasta llegar a Bagdad, donde Saddam sería asesinado en un golpe de retaguardia. En el último momento, la CIA canceló la costosísima operación, dejando al descubierto a muchos miembros del INC, que fueron capturados y ejecutados. Era el turno de Allawi, quien también empezó a recibir la asistencia material y económica de la agencia de inteligencia estadounidense.
En febrero de 1996 el rey Hussein de Jordania, cuya tolerancia hacia Saddam acababa de evaporarse por el brutal asesinato de los dos primos y yernos del dictador que en agosto del año anterior habían desertado a Ammán para luego retornar a Bagdad bajo una falsa promesa de clemencia, le permitió a Allawi inaugurar en la capital del reino una representación dotada de una estación de radio y una oficina de prensa. El INA lanzó una campaña de relaciones públicas y secretamente presentó a la CIA y el MI6 un plan de derrocamiento que difería sustancialmente de la fórmula de Chalabi: esta ver se intentaría una decapitación de palacio limpia, sin luchas a campo abierto.
En agosto de 1996, los quintacolumnistas del INA, básicamente miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de seguridad, se disponían a entrar en acción en Bagdad con el apoyo de agentes de la CIA diseminados por el país (y algunos de ellos enmascarados como inspectores de la Comisión Especial de la ONU que verificaba las limitaciones armamentísticas de Irak, la UNSCOM), cuando Saddam, implacable, se les anticipó: las fuerzas lealistas, que habían conseguido infiltrarse en la madeja, detuvieron a un centenar largo de conspiradores, entre ellos varios generales del Ejército (la mayor parte de los cuales fueron enviados directamente al patíbulo), el Gobierno de Bill Clinton se negó a prestar cobertura aérea y todo el operativo acabó en desastre cuando miles de soldados irakíes conquistaron a los peshmergas de la PUK la ciudad de Arbil. Las represalias no se detuvieron ahí, ya que muchas propiedades y negocios regentados por la familia Allawi en Irak fueron confiscados, y el mausoleo que tenían en la ciudad santa de Najaf, demolido.
Este enorme fiasco no hizo arrojar la toalla a Allawi, ya que Estados Unidos estaba resuelto a seguir acogotando a Saddam por todas las vías: apretándole las clavijas en el embargo, minando su capacidad defensiva con operaciones de bombardeo aéreo contra estaciones de radar y baterías de misiles, e intentando sortear sus correosos círculos de seguridad con propósito de magnicidio. En octubre de 1998 Clinton firmó la Iraq Liberation Act, ley que autorizaba la financiación con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso de siete organizaciones “representativas de la diversidad” de la oposición irakí: el INA de Allawi; el INC de Chalabi; el KDP de Barzani; la PUK de Talabani; el Congreso Supremo para la Revolución Islámica en Irak (SCIRI), influyente partido confesional shií liderado por el ayatollah Sayyid Muhammad Baqr al-Hakim; el Movimiento Islámico del Kurdistán Irakí (IMIK) del jeque Alí Abdel Aziz; y, el Movimiento por la Monarquía Constitucional (MCM) de Sharif ibn Alí ibn al-Hussein, primo del asesinado Faysal II y cabeza dinástica de los legitimistas hachemitas.
Allawi continuó colaborando estrechamente con la CIA y tras la llegada en enero de 2001 a la Casa Blanca del ejecutivo republicano de George W. Bush, que convirtió el derrocamiento de Saddam en un objetivo prioritario de política exterior con tintes de obsesión personal, emprendió una agresiva campaña de relaciones públicas en los ambientes políticos e intelectuales neoconservadores y neorrealistas que guiaban a la nueva administración. Aunque se gastó una fortuna en el contrato de lobbistas (se habla de no menos de 300.000 dólares), el estipendio mereció con creces la pena, a fuer de los óptimos resultados para su persona y su organización.
Los atentados terroristas cometidos por la organización integrista islámica Al Qaeda contra Nueva York y Washington en septiembre de 2001 aceleraron la dinámica de acoso y derribo contra el más conspicuo integrante del “eje del mal” trazado por Bush en el sistema internacional. La presentación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, con la que Estados Unidos principiaba la doctrina de la “autodefensa preventiva” y se arrogaba el derecho a lanzar “acciones de anticipación” allá donde se detectara una amenaza inminente para su seguridad, sirvió para designar explícitamente a Irak como el siguiente objetivo en la guerra global contra el terrorismo cuya primera batalla se libraba en el Afganistán de los talibán.
A mediados de 2002, las administraciones de Bush y Tony Blair en el Reino Unido pusieron en marcha una vasta campaña sensacionalista para persuadir a sus gobernados y al conjunto de la comunidad internacional de que Saddam y su régimen entrañaban una amenaza intolerable para la paz y la seguridad, y que este peligro debía ser eliminado. Al dictador irakí se le endilgó la tenencia o el desarrollo experimental de un pavoroso arsenal de armas, municiones y dispositivos para la guerra química, biológica y nuclear, y de misiles de cabeza convencional con más de 150 km de alcance, todo ello en violación flagrante de las resoluciones de la ONU. A pesar de las mínimas evidencias, Washington no tuvo reparos en relacionarle también con la catástrofe terrorista del 11-S.
Allawi y Chalabi se apresuraron a movilizar sus fichas para asegurarse un puesto señero en el Irak posterior a Saddam que ya se dibujaba en el horizonte. Dentro de esta estrategia de conseguir la guerra a toda costa, sus organizaciones facilitaron a la CIA y el MI6 un reguero de datos de inteligencia sobre la atribuida capacidad armamentística de Irak, que eran exactamente los que querían escuchar los gobiernos implicados en la campaña militar en ciernes para así justificar sus pretensiones. Más tarde, con la invasión finalizada y el régimen de ocupación zarandeado por una cadena de desastres, iba a saberse que muchas de las burdas informaciones esgrimidas por Bush y Blair se habían basado en mayor o menor parte en los informes pasados por el INA, entre ellas la famosa advertencia sobre la capacidad de las huestes de Saddam de lanzar un ataque biológico o químico en un plazo de “45 minutos” desde la recepción de la correspondiente orden.
En los meses y semanas previos al inicio de la llamada Operación Libertad Irakí, el 20 de marzo de 2003, Allawi debió de estar muy atareado, yendo y viniendo de Londres a Washington y de Washington a Londres. Se sabe que participó como observador y consultor en reuniones de alto nivel en el Pentágono, el Departamento de Estado y la sede de la CIA, donde se discutieron los pormenores del plan de invasión y el escenario político. Con todo, Chalabi, apadrinado por el vicepresidente Dick Cheney y el Departamento de Defensa que encabezaban el secretario Donald Rumsfeld y su mano derecha, Paul Wolfowitz, continuaba siendo el favorito de la Casa Blanca, mientras que Allawi, con un perfil político menos desarrollado, centraba sus contactos privilegiados en la CIA.
Al margen de las maniobras particulares, Allawi no descuidó el diálogo y la cooperación multilaterales, aunque sacando a relucir las inveteradas desconfianzas y rencillas con otros jefes opositores. Así, del 13 al 16 de diciembre de 2002 el INA figuró entre la veintena larga de partidos y grupos de la oposición que celebró en Londres la conferencia de la que salió un Comité de Preparación y Seguimiento (FUAC) de 65 miembros, él entre ellos. El FUAC celebró su primera reunión en la ciudad de Salah ad-Din, al norte de Arbil, en el Kurdistán liberado, del 24 al 28 de febrero de 2003 y entonces decidió dotarse de un consejo nacional del liderazgo de seis miembros, a saber, Allawi, Chalabi, Barzani, Talabani, el sunní laico Adnán Pachachi y el shií confesional Abdel Aziz al-Hakim, hermano del ayatollah Muhammad Baqr al-Hakim, por el SCIRI. Sin embargo, ni Allawi ni Pachachi participaron en el encuentro y al punto rechazaron sus nombramientos en ese remedo de gobierno provisional irakí. El 9 de marzo siguiente, el INA informó que acababa de trasladar su cuartel general de Londres a Ammán, acogiéndose a la hospitalidad del rey Abdallah II.
Una vez iniciada la invasión anglo-estadounidense de Irak, Allawi entabló en Londres conversaciones con el grupo de Pachachi, hijo, sobrino y yerno de primeros ministros de la monarquía, y quien fuera el ministro de Exteriores y el embajador irakí en Washington antes del golpe de 1968. Pachachi se había convertido en un exiliado de prestigio con muchos amigos en los cenáculos de la alta sociedad de Washington, y Allawi contaba con él para formar un bloque político liberal y laico que contrarrestara al INC y el shiísmo confesional; éste último, al que el SCIRI sólo representaba en parte, estaba llamado a mostrar ahora toda su fuerza popular.
La primera aparición pública de Allawi en el Bagdad ocupado, tres semanas después de conquistar la urbe, sin hallar apenas resistencia, los blindados norteamericanos y de desmoronarse el régimen de Saddam –quien se evaporó de la escena junto con el resto de los prebostes baazistas, ahora buscados como forajidos- fue el 30 de abril con motivo de la segunda reunión del FUAC, celebrada en la sede recién inaugurada por el KDP en la capital. En el ínterin, Kirkuk, Mosul y Tikrit habían caído también en manos de las tropas estadounidenses y kurdas, completándose la conquista de los núcleos urbanos del país y permitiendo a Bush proclamar, el 1 de mayo, la conclusión de los combates de envergadura, que no las operaciones encaminadas a ganar la “guerra al terrorismo”.
Con el antecedente inmediato de la reunión sostenida por delegados el 15 de abril en la base aérea de Tallil, cerca de Nasiriyah, Allawi y los demás líderes intentaron conformar un frente común de interlocución con Estados Unidos y su primer administrador civil en jefe, el general retirado Jay Garner, nombrado por Bush al frente de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria del Irak de la posguerra (ORHA), un organismo del Pentágono. La oposición tenía prisa por iniciar el proceso de selección del futuro gobierno interino irakí y por aclarar los calendarios que manejaba Washington para poner término a un régimen de ocupación sin atenuantes, ilegal y que, en añadidura, estaba sumando errores de acción u omisión, uno detrás de otro.
Hasta la llegada de Garner a Bagdad el 21 de abril, el vacío de poder fue absoluto, y, aunque Allawi era probablemente el que menos se hacía eco de las decepciones o aprensiones suscitadas en los antiguos jefes opositores deseosos de colaborar con Estados Unidos, la inquietud por cómo se empezaban a desarrollar los acontecimientos el día después de Saddam revoloteaba sobre todas las facciones. La organización de Chalabi, siempre más activa, aprovechó el desorden imperante para intentar hacerse con el control de los órganos municipales de Bagdad, pero los estadounidenses se lo impidieron.
La pésima planificación de la ocupación, que muy rápidamente dejó de ser percibida como una liberación por la mayoría de los habitantes, el desconocimiento de la compleja realidad irakí, la negativa inicial a involucrar a la ONU en el proceso político, el control hegemónico e interesado de las cuestiones militares, la seguridad y la reconstrucción económica del país, amén del mismo déficit de legitimidad que lastró la campaña militar desde el principio, estimularon la emergencia de un pandemónium de violencia, ora resistente, ora terrorista, ora simplemente delictiva, que en cuestión de pocos meses amenazó con hacer descarrilar cualesquiera planes que el Gobierno de Washington albergara para Irak. Cabe decir que la administración de Bush, con su irresponsabilidad, estaba segando la hierba a los pies de Allawi y otros claros pretendientes a ocupar altos puestos en las futuras instituciones nacionales de Irak.
De entrada, el hundimiento de toda estructura de administración y orden, unido a la pasmosa pasividad de los soldados estadounidenses –que en los primeros días intervinieron sólo en contadas ocasiones, pero para disparar indiscriminadamente contra civiles airados que protestaban por el caos-, a la no vigilancia de las fronteras y a decisiones posteriores tan controvertidas como la disolución de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y los órganos de seguridad -mucho de cuyo personal, hostil a Saddam y sus secuaces, bien habría podido reclutarse directamente para el nuevo orden de cosas-, sumieron a Bagdad y otras ciudades en una devastadora anarquía de pillajes, incendios, ajustes de cuentas, choques interétnicos (sobre todo en el Kurdistán, donde estallaron graves refriegas entre árabes, kurdos y turcómanos) y actos de bandidaje organizado. La fría estadística empezó a registrar las primeras decenas de muertos.
En Bagdad, las turbas no respetaron virtualmente ningún edificio público y los saqueadores arramblaron con todo lo que pudieron acarrear. El Museo Nacional, que atesoraba las célebres colecciones de arte sumerio, asirio y babilonio, fue vandalizado y despojado impunemente, la Biblioteca Nacional fue pasto de las llamas y la Escuela de Estudios Islámicos quedó igualmente destrozada, perdiéndose en conjunto miles de piezas arqueológicas (algunas fueron luego recuperadas), libros y documentos de incalculable valor histórico y cultural. El único edificio que se libró de la visita de los pirómanos fue el Ministerio del Petróleo, gracias a que, singular excepción, mereció la vigilancia del Ejército estadounidense desde el mismo 9 de abril. A mediados de mayo, el Ejército estadounidense lanzó la primera operación para capturar a renegados baazistas que amagaban con establecer focos de resistencia en el área mayoritariamente sunní comprendida entre Bagdad y Tikrit.
La ocupación empezaba mal, y quienes en todo el mundo habían denunciado a Libertad Irakí como una cínica actuación imperialista revestida de pretextos y mentiras vieron confirmadas sus impresiones de que esta guerra se había hecho más para satisfacer unas apetencias estratégicas y geopolíticas de la superpotencia, con el petróleo señoreando la agenda, que para traer la democracia y unas condiciones de vida más dignas a los irakíes. En cuanto a las supuestas armas de destrucción masiva, no llegaron a aparecer porque, sencillamente, como los propios inspectores de Estados Unidos iban a dictaminar, hacía años que no existían; presumiblemente, habían sido destruidas entre 1991 y 1993.
Por lo que se refiere a la estructura de la ocupación en sí, es necesario comentar brevemente sus dimensiones militar y civil, así como la problemática de la cobertura legal. En el aspecto militar, Estados Unidos estableció seis áreas de jurisdicción castrense: cuatro de ellas bajo mando de unidades de su Ejército; otra bajo mando del Reino Unido, que el 12 de julio se hizo cargo de la llamada División Multinacional Sur-Este (MND-SE) en las provincias de Maysan, Basora, Dhi Qar y Muthanná; y la sexta bajo mando de Polonia y activada el 3 de septiembre en Najaf, Babil, Wasit, Qadisiyah y Karbala a través de la División Multinacional Centro-Sur (MND-CS).
Todas las tropas extranjeras desplegadas en tierra se sometieron, primero, al llamado Mando del Componente Terrestre de las Fuerzas de la Coalición (CFLCC) y luego, desde el 14 de junio, a su sucesora, la Fuerza Operativa Conjunta de la Coalición (CJTF 7), la cual a su vez estaba sujeta al Mando Central de Estados Unidos (USCENTCOM). En el terreno administrativo civil, el escandaloso fracaso de Garner impelió a Bush a nombrar un embajador especial en la persona del diplomático Paul Bremer, quien el 12 de mayo se instaló en la Zona Verde de Bagdad como virtual procónsul de Estados Unidos. El 1 de junio la ORHA transfirió las responsabilidades administrativas a la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) encabezada por Bremer, la cual empezó a emitir órdenes y regulaciones ya el 16 de mayo. En la CPA recibieron puestos algunos funcionarios británicos, polacos y de otras nacionalidades participantes en la ocupación, aunque estas concesiones ni siquiera llegaron a disimular la ostentosa hegemonía estadounidense.
La ocupación fue ilegal al menos hasta el 22 de mayo, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución, la 1.483, que reconocía a Estados Unidos y el Reino Unido como “potencias ocupantes” investidas de “autoridad, responsabilidades y obligaciones con arreglo a la ley internacional” (el mismo texto levantó el embargo que pesaba desde 1990). La CPA tuvo que esperar al 16 de octubre para obtener, a través de la resolución 1.511, el reconocimiento de la ONU como poder temporal hasta la transferencia de la soberanía a un “gobierno representativo e internacionalmente reconocido, establecido por el pueblo de Irak”; a la sazón, las tropas de ocupación no anglo-estadounidenses estuvieron en régimen de ilegalidad hasta esta resolución, que teóricamente las subsumió en una “fuerza multinacional bajo mando unificado” para contribuir a la seguridad y la estabilización.
El 13 de julio arrancó la transición hacia la recuperación de un cierto (o incierto) nivel de autogobierno con la constitución del Consejo de Gobierno de Irak (IGC), órgano de 25 miembros nombrado por Bremer siguiendo las instrucciones de sus superiores en Washington y en el que obtuvieron presencia los principales partidos y colectivos étnico-religiosos del país, cuyos cabildeos no decidieron nada que no quisiera Estados Unidos. El IGC nacía desprovisto de poderes ejecutivos y legislativos. La potencia ocupante estaba empeñada en hacer ingeniería social en Irak, otorgando una preeminencia compensatoria a la mayoría shií sobre los sunníes, que habían gozado de prelación en el período baazista, elaborando cuotas de representación y construyendo los rudimentos de un Estado con criterios puramente comunitaristas en lugar de otorgar un margen de confianza al sector de la sociedad civil ajeno a los encasillamientos sectarios y con dimensión nacional.
De los 25 puestos, 13 fueron para los shiíes, cinco para los árabes sunníes y cinco para kurdos, más un representante de la minoría turcómana y otro de la cristiana asiria. A continuación, Allawi, que asumió el importante Comité de Seguridad del IGC, y sus colegas se enzarzaron en una porfía sobre quién debía presidir el Consejo. Los cabezas de facción ni siquiera se pusieron de acuerdo en torno a una presidencia tripartita y al final tuvo que ampliarse el cuerpo colectivo a los nueve miembros, los cuales se irían rotando como primus inter pares con carácter mensual.
El 29 de julio se presentó la composición de la presidencia colectiva de la primera institución gubernamental irakí desde la caída del régimen baazista: Ibrahim al-Jaafari, shií del Partido Islámico Dawa (DIP) –y primer presidente mensual, desde el 1 de agosto-; Chalabi; Allawi; Talabani; Abdel Aziz al-Hakim; Pachachi; Muhsín Abdel Hamid, sunní del Partido Islámico Irakí (IIP); Muhammad Bahr al-Ulum, shií independiente; y, Barzani. Posteriormente, se integraron otros dos miembros: Ezzedín Salim, shií del DIP, y, Ghazi al-Yawar, jeque tribal sunní. El 14 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 1.500) acogió con “beneplácito” la formación del IGC. Más tarde, la ya citada resolución 1.511 reconoció la “encarnación de soberanía estatal” en el IGC mientras durase el período de transición.
El 1 de septiembre el IGC se dotó de un gabinete de ministros con cartera. Allawi colocó en él a dos hombres de confianza, su primo Alí Abdel Amir al-Allawi, en Comercio, y su cuñado Nuri al-Badrán, en Interior. Badrán era otro ex oficial baazista que había servido a Saddam, en su caso como embajador en Moscú, hasta que desertó a raíz de la invasión de Kuwait en 1990 y se pasó a la organización del hermano de su esposa. El dirigente del INA se hizo cargo de la Policía, que, más mal que bien, intentaba poner coto a la delincuencia común, pero no del Cuerpo de Defensa Civil Irakí (luego, Guardia Nacional Irakí), una fuerza paramilitar instituida por la CPA y entrenada por la CJTF 7 para tareas de vigilancia y seguridad y, eventualmente, para auxiliar a las tropas de la coalición en operaciones de combate antiterrorista y contrainsurgente. Allawi estaba muy interesado también en establecer un servicio estatal de inteligencia, para lo que sostuvo reuniones con los ejecutivos de la CIA en su cuartel general de Langley, Virginia.
Cuando le llegó el turno presidencial a Allawi, el 1 de octubre, Irak era escenario ya de una oleada de ataques contra las tropas ocupantes de tal magnitud que el general John Abizaid, comandante en jefe del USCENTCOM, hubo de reconocer que sus hombres hacían frente a una guerra de guerrillas, en la que las emboscadas contra patrullas de infantería, convoyes de suministro, blindados y hasta helicópteros ganaban audacia y mortífera efectividad de día en día.
La zona que concentraba la espiral de ataques y contraataques era el conocido como triángulo sunní, al noroeste de Bagdad y delimitado por las ciudades de Baqubah al este, Samarra al norte, y Ramadi y Fallujah al oeste. Todos estos centros urbanos empezaron a ser presentados por los medios de comunicación como “bastiones de la resistencia”. Los rebeldes, a los que al parecer no les faltaban ni armas, ni efectivos, ni infraestructura, no tardaron en librar con las tropas de la coalición verdaderas batallas campales.
Paralelamente a esta insurgencia de tipo partisano, que operaba de manera clandestina y descentralizada, y que era vinculada por los estadounidenses, al menos su anónimo liderazgo, a antiguos miembros del Ejército y los servicios de seguridad baazistas, empezó a desmandarse un terrorismo extremadamente brutal, de credenciales islamistas y perpetrado por suicidas; sus propósitos inmediatos serían encender las violencias intercomunitarias, sembrar el caos y reventar el proceso de reconstrucción. Embajadas, cuarteles de la coalición, edificios administrativos, comisarías policiales, sedes de partidos y concentraciones humanas se convirtieron en objetivos indiscriminados de los terroristas, amén de un reguero de personalidades nacionales y extranjeras.
Entre abril de 2003 y mayo de 2004 cayeron asesinados: el alto clérigo shií Abdel Majid al-Khoei, hijo del difunto gran ayatollah Abú al-Kassem al-Khoei; el diplomático brasileño Sérgio Vieira de Mello, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y enviado especial a Irak del secretario general Kofi Annan, junto con otras 22 personas, en el atentado contra la legación de la ONU en Bagdad; el ayatollah y máximo dirigente del SCIRI Muhammad Baqr al-Hakim, una entre las 123 víctimas que causó el coche bomba detonado ante la mezquita-mausoleo del imán Alí en Najaf; Aqila al-Hashimi, una de las tres mujeres miembros del IGC; y, Ezzedín Salim, en plena presidencia de turno del IGC. Durante y después de este período, un número interminable de funcionarios irakíes menos conocidos corrieron igual suerte.
Ni la muerte en una operación militar de los hijos de Saddam, ni el arresto o rendición de la mayoría de los jerifaltes del anterior régimen que se hallaban prófugos, ni, finalmente, la captura, el 13 de diciembre, del otrora todopoderoso dictador -al que aguardaba un juicio por crímenes de guerra y contra la humanidad-, a todos los cuales la CPA y el IGC venían atribuyendo la paternidad de la resistencia, tuvieron el mínimo efecto de alivio de una situación de violencia explosiva.
En realidad, resultaba arduo esclarecer qué estaba sucediendo en Irak, donde demasiadas veces resultaba difícil deslindar los actos del terrorismo puro y duro, como interesado en empujar a Irak a una guerra civil, y en buena parte imputable a los representantes, nacionales o extranjeros infiltrados, de Al Qaeda, de las violencias próximas a lo que se entiende como resistencia a una ocupación extranjera. Para desesperación de sus responsables, la Policía y la Guardia Nacional Irakí quedaron parcialmente inoperantes por las deserciones, la infiltración de enemigos y la negativa a empuñar las armas contra los insurgentes por parte de algunas unidades. Peor aún, los terroristas se cebaron con los jóvenes aglomerados ante los centros de reclutamiento en busca de un empleo y un salario; blanco fácil, centenares de aspirantes a uniformados fueron asesinados en pocos meses.
Habitualmente, el lenguaje de Allawi era mimético del empleado por la administración Bush: aunque las armas de Saddam no aparecían, la guerra había merecido con creces la pena porque había liberado a Irak de una tiranía y de paso cercenado las “relaciones” entre Saddam y Al Qaeda (como si los representantes de la transnacional ideológica de bin Laden no camparan a sus anchas en el destrozado país árabe precisamente ahora). Además, Libertad Irakí y sus epígonos se inscribían en la “guerra global contra el terrorismo”. Desgraciadamente, el país era ahora el escenario del enfrentamiento de “las fuerzas del mal con el pueblo irakí y las naciones civilizadas”.
A principios de noviembre, la gestión de Allawi y los demás miembros del IGC mereció la reprimenda de Bremer y los responsables de Washington, que se declararon “profundamente frustrados” con el trabajo realizado hasta ahora. Los ocupantes se quejaban de que sus colaboradores irakíes no estaban “actuando como un cuerpo legislativo o gubernamental”, y que dedicaban demasiado tiempo a las intrigas y las reyertas políticas, en perjuicio de las tareas de reconstrucción, restablecimiento de los servicios básicos y salvaguardia del orden público. Ahora bien, este rapapolvo pasaba por alto que el IGC carecía de competencias sustanciales y de medios, y que, en la práctica, estaba atado de pies y manos.
Ante el deterioro de la seguridad y la necesidad de irakizar la posguerra antes de que se echara encima la campaña de las elecciones presidenciales de 2004, la administración Bush decidió agilizar el proceso de transferencia de soberanía. El 15 de noviembre el IGC y la CPA presentaron un cronograma con arreglo al siguiente esquema: ambos transmitirían el poder antes del 31 de mayo de 2004 a una Asamblea Nacional transitoria cuyos miembros serían elegidos por el IGC, los consejos provinciales y los consejos locales –todos ellos, órganos controlados por la CPA-; dicha Asamblea nombraría a continuación un Gobierno Provisional, que sería el receptor de la soberanía por la CPA el 30 de junio; en una tercera etapa, hacia marzo de 2005, se convocaría una Asamblea Constituyente; finalmente, el texto de la nueva Constitución sería sometido a referéndum y antes de terminar el año el proceso sería coronado con la celebración de elecciones generales directas al primer Parlamento democrático en la historia de Irak.
Los quebraderos de cabeza le estallaron a Estados Unidos también aquí. En enero de 2004, el principal líder espiritual de los shiíes de Irak, el gran ayatollah Sayyid Alí al-Husseini as-Sistani, quien hasta ahora se había mostrado cauteloso y, con su rechazo a los métodos violentos, de hecho, cooperativo con el IGC y la CPA, rechazó de plano aquel formato con el argumento de que Estados Unidos no podía ceder la soberanía a un ejecutivo no emanado de elecciones populares. El huidizo pero omnipresente Sistani exigía celebrar votaciones directas a una asamblea legislativa antes que nada, para conferir una legitimidad democrática al proceso desde el principio. En realidad, los shiíes confesionales, sabiéndose mayoría y, con mucho, más organizados y movilizados que los sunníes –a pesar de no comportarse como un bloque monolítico y de seguir las consignas de diferentes clérigos y banderas, algunos mortalmente rivales-, querían asegurarse un papel preponderante en el proceso político que se iniciaba.
El Gobierno de Washington no consideraba factible el adelanto de los comicios a algún momento del primer semestre de 2004 y, por cuestiones de política interna, tampoco estaba dispuesto a retrasar la fecha de la transferencia de la soberanía. Claro que también era plenamente consciente de que sin la aquiescencia de Sistani, seguramente la personalidad más influyente del país y columna vertebral de la Marjaiyya (tradicionalmente, la suprema autoridad shií, que en Irak se expresa por boca de Al Hawzah Al `Ilmiyyah, institución con sede en Najaf formada por los cuatro grandes ayatollahs de Irak, cuyos edictos o fatwas sobre cuestiones religiosas, jurídicas o de trascendencia social y política son norma de ley para los fieles), y el conjunto del shiísmo militante, todo su plan se vendría abajo.
La controversia se complicó cuando el Consejo de Ulemas, la máxima autoridad religiosa de los sunníes, demandó que la cita con las urnas sucediera a la transferencia de la soberanía porque le parecía inadmisible que fuesen los ocupantes quienes convocasen las elecciones. De nuevo, mediaron aquí los intereses comunitarios: los sunníes necesitaban tiempo para organizarse y recortar su desventaja cualitativa con los shiíes. Eso sí, tanto unos como otros aceptaban en principio la fecha del 30 de junio.
Bremer aceptó negociar con Sistani el plan de transición, y la CPA y el IGC solicitaron a la ONU un dictamen sobre la viabilidad de celebrar elecciones antes del traspaso de la soberanía. Allawi no parece que desempeñara un rol fundamental en los conciliábulos de Bremer, Sistani y el enviado especial de Annan, el diplomático argelino Lajdar Brahimi, los tres personajes clave en la solución de este embrollo. En febrero se llegó a una solución de compromiso en la que cada parte hizo concesiones.
Brahimi dio la razón a Estados Unidos y certificó que no se reunían las condiciones técnicas y de seguridad para celebrar elecciones directas antes del 30 de junio. Sistani se resignó a este hecho, pero obtuvo de Bremer el abandono del plan trazado en noviembre, que se fundaba en una modalidad tan dudosamente democrática como las consultas entre notables, y el adelanto de los comicios generales a diciembre del año en curso o a enero de 2005. Hasta entonces, seguiría rigiendo el IGC, pero transformado en un verdadero Gobierno interino con atributos de soberanía. El 31 de diciembre de 2005 a más tardar, deberían estar funcionando el Gobierno, la Asamblea y la Constitución nacionales.
El 8 de marzo el IGC firmó la llamada Ley de Administración del Estado de Irak para el Período de Transición, remedo de Carta Magna interina que no fue nada bien acogida por Sistani, por no hablar de los movimientos rebeldes. El texto, de 62 artículos, definía a Irak como una república “federal, democrática y plural”, con la precisión de que ese federalismo se fundaba en “las realidades geográficas e históricas, y en la separación de poderes”, no en “el ancestro, la raza, la etnia, la nacionalidad o la confesión”; el sistema de Gobierno sería de tipo parlamentario, con una Presidencia estatal desprovista de poder político; el Islam quedaba consagrado como la “religión oficial del Estado” y como “una fuente” de derecho, pero sin vigencia de la sharía; los kurdos veían reconocidos su Gobierno Regional y la cooficialidad de su lengua con el árabe, y los hablantes de los idiomas armenio, siríaco y turcómano recibían garantías educativas; asimismo, la Ley definía una Carta de Derechos Fundamentales que para sus promotores presentaba un progresismo sin parangón en el mundo árabe.
Un artículo establecía que las disposiciones de la CPA permanecerían en vigor después del 30 de junio, pero el gobierno salido de las elecciones de enero podría derogarlas a voluntad. Esta facultad, verdadero test de soberanía para cualquier ejecutivo nacional instalado al cabo de un régimen de ocupación foráneo, no era baladí, ya que Bremer venía promulgado un rosario de órdenes con arrogados rango de ley y efectos penales (nada menos que un centenar hasta el final de la ocupación) que suprimían automáticamente o se declaraban prevalecientes a las normas existentes, inclusive la propia Constitución de 1968, formalmente no abolida. Algunas de estas órdenes de naturaleza económica eran clamorosamente tendenciosas y su utilidad a los intereses reales del pueblo irakí, más que dudosa.
La orden 39, dictada el 19 de septiembre de 2003, resultaba especialmente polémica. Tachado de “infame” por ONG y comentaristas ligados al movimiento antiglobalización, el decreto anulaba de un plumazo todas las regulaciones anteriores sobre inversiones y daba luz verde a la adquisición por el capital privado extranjero del 100% de las participaciones de las empresas existentes o que se fueran a formar. Los inversores foráneos obtenían el derecho también a repatriar todos sus fondos, beneficios e intereses cuando les viniera en gana y sin condiciones. La extracción de recursos naturales (léase, petróleo), la banca y los seguros no estaban afectados por este marco, pero eso sólo significaba que, salvo precisión ulterior, en estos negocios las cuotas de participación y de expatriación de capitales no podrían alcanzar el 100%. En cambio, se impedía de momento a los extranjeros adquirir bienes raíces en Irak.
En otras ordenanzas, la CPA autorizó a los bancos extranjeros, limitados a seis, la posesión de hasta el 50% de los bancos irakíes en los próximos cinco años, al término de los cuales toda restricción quedaría removida (por lo que se veía, Estados Unidos se permitía dictar a Irak su política de privatizaciones incluso a largo plazo). Asimismo, suspendió todo impuesto de aduana o arancel a las importaciones de mercancías (de nuevo, el sector de los hidrocarburos constituía la excepción), y a cambio impuso una tasa fija del 5% a todos los bienes importados no de carácter humanitario.
En cuanto a la política tributaria, Bremer se guió también por criterios estrictamente neoliberales y aplicó un tipo de retención fijo del 15% sobre todos los ingresos personales o corporativos. Más aún, eximió de pagar impuestos sobre la renta y la propiedad en 2004 a funcionarios, contratistas, proveedores y cualquier otra persona física o jurídica perteneciente o relacionada con la CPA, es decir, por de pronto, a todos los extranjeros que se lucraban con la “reconstrucción” de Irak.
En resumidas cuentas, la CPA imponía a Irak la desestatalización de sectores productivos enteros y una terapia de choque dirigida a establecer el capitalismo de mercado sin cortapisas de ningún tipo, de hecho un laissez faire, laissez passer absolutamente radical que no existía ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Así que la revista The Economist no tuvo ambages en definir este paquete de medidas como “el sueño de todo capitalista”.
Profesores de universidad, analistas y expertos financieros del mundo árabe y de países occidentales hablaron de “imposición de un estatus neocolonial” y de “venta de Irak al mejor postor”. O bien hicieron hincapié en que Estados Unidos estaba violando la legislación internacional cuando decretaba reformas económicas estructurales en un país invadido y ocupado, y en que semejante transformación condenaba a la quiebra a los pequeños negocios privados irakíes, generaría paro –que ya padecía más de la mitad de la población por los despidos masivos en el sector público- y atraería a especuladores y mafias económicas de toda laya.
Cabe afirmar que los decretos económicos de Bremer fueron acogidos por muchos irakíes como quien recibe sal en una herida, dado que la reconstrucción ya arrastraba fuertes controversias por el opaco –amén de despilfarrador y corrupto, de cara al contribuyente estadounidense- sistema de adjudicación de contratas a empresas extranjeras. La CPA privilegiaba sin rubor a una serie de grandes compañías norteamericanas (Halliburton Industries y sus filiales, Bechtel, SAIC, etc.) estrechamente conectadas al Gobierno, la administración y las agencias federales de Estados Unidos, todas las cuales licitaron exitosamente por los negocios más lucrativos. Sobre todo esto, Allawi no tenía nada que decir más allá de lo expuesto en el programa del INA, que apostaba decididamente por el sector privado como rector de la economía.
Las últimas realizaciones del proceso político, percibidas como nuevos dictados de Estados Unidos, generaron fortísimas tensiones en el mundo shií. El 4 de abril de 2004 estalló en la ciudad santa de Najaf la rebelión armada de la facción shií liderada por el joven clérigo Muqtada as-Sadr, hijo y sobrino respectivamente de los ayatollahs Sayyid Muhammad Sadiq as-Sadr y Sayyid Muhammad Baqr as-Sadr (víctimas ilustres de Saddam, el primero asesinado en 1999 a la par que dos hermanos del muchacho y el segundo ejecutado en 1980), quien arengó a sus partidarios y a la milicia a sus órdenes, el Ejército Al-Mahdi, para que se hicieran con el control de Kufa, Karbala, Kut, Diwaniyah y otras ciudades del centro y el sur, y combatieran a las tropas de la coalición que les salieran al encuentro. Al mismo tiempo, los estadounidenses, apoyados por efectivos irakíes, emprendieron una gran ofensiva aeroterrestre contra Fallujah.
Todos estos lugares, así como Basora, Nasiriyah, Amarah, Ramadi, Baqubah, Tikrit y el barrio norteño bagdadí de Sadr City, populoso bastión shií, conformaron un escenario de guerra que duró dos meses largos y que provocó muchos cientos de muertos. Estados Unidos hacía frente a una virtual revuelta bicomunal, shií y sunní, el peor escenario imaginable, y abril de 2004 fue el mes más letal para las tropas de la coalición: 140 soldados, 135 de ellos estadounidenses, perecieron en estos 30 sangrientos días.
Las matanzas de irakíes, combatientes o no, en Fallujah y Najaf, a cargo de la aviación y las fuerzas terrestres estadounidenses levantaron ampollas en el IGC, que intentó, en vano durante semanas, concertar un alto el fuego en firme y poner término a una muy impopular ofensiva militar de la coalición que amagaba con soliviantar a muchos civiles hasta ahora no activos en la resistencia y que, a la postre, iba a fracasar en ambas ciudades: Najaf y Fallujah, aunque rodeadas, continuaron bajo el control respectivamente del Ejército Al-Mahdi y los guerrilleros sunníes, cuyos jefes no tenían nombre. Dicho sea de paso, los rebeldes de Fallujah quedaron dudosamente sometidos a una no menos dudosa “fuerza de protección irakí” dirigida inicialmente por un antiguo general de la Guardia Republicana de Saddam –ésto fue lo único que se le ocurrió al mando norteamericano para salvar la cara-, el cual fue cesado casi de inmediato tras presentarse en la ciudad vestido con su antiguo uniforme de oficial baazista y entre vítores de los sitiados.
Para colmo de desastres, la credibilidad de Estados Unidos tocó fondo con el monumental escándalo de las torturas y vejaciones infligidas por su personal a presos irakíes en la cárcel de Abú Ghraib, próxima a Bagdad, que llenó de indignación al irakí de a pie y espoleó los malos ánimos en el IGC. Algunos de sus miembros condenaron sin tapujos el uso masivo de la fuerza por Estados Unidos en su campaña contrainsurgente y escenificaron su dimisión, la misma que presentó el ministro Badrán el 8 de abril, pero por distinto motivo: Bremer le había “pedido” que renunciara, oficialmente, porque no veía procedente que los dos ministerios de fuerza tuvieran un titular shií; extraoficialmente, porque estaba descontento con su labor en Interior.
Dos ministerios de fuerza porque, días atrás, Bremer había decretado el restablecimiento del Ministerio de Defensa, ahora llamado de Defensa y Seguridad, que después del 30 de junio iba a tener bajo su jurisdicción a las nuevas Fuerzas Armadas Irakíes. La CPA instituyó también el nuevo Servicio Nacional de inteligencia. Allawi, que compartía el parecer de los ocupantes de que toda muestra de oposición armada, fuera de naturaleza insurgente o terrorista, debía ser eliminada, se aseguró de que su primo Alí Abdel Amir encabezara el Ministerio de Defensa y Seguridad, y que otro hombre del INA, Abdullah Muhammad Ash-Shehwani, dirigiera la agencia de espionaje. La consolidación de la parcela de poder de Allawi en el aparato de seguridad fue pareja al ocaso político de Chalabi, que en mayo rompió intempestivamente con los estadounidenses con mutuas acusaciones de, él a ellos, tener secuestrada la soberanía nacional irakí y, ellos a él, haber pasado información confidencial a Irán.
En mayo, Allawi se fue perfilando como el tapado de Estados Unidos para el puesto de primer ministro del Gobierno Interino de Irak (IIG). En el IGC se llegó a la unanimidad sobre este importante punto y Sistani no puso objeciones, así que el escéptico Brahimi, que habría preferido una personalidad apolítica y más irakí, en el sentido de tener un trayectoria de servicio a la nación dentro del país y no en el exilio financiado por potencias extranjeras, luego susceptible de ser reconocido por una mayoría de irakíes, no pudo más que asentir cuando se le comunicó la designación de Allawi el 28 de mayo. El hombre en la mente de Brahimi, el científico nuclear Hussein ash-Shahristani, declinó tener siquiera un cargo en el gabinete.
El 1 de junio el IGC se autodisolvió y dejó paso a un Consejo de Ministros interino de 31 titulares con cartera y de Estado (seis de ellos, mujeres), más Allawi y un viceprimer ministro para asuntos de Seguridad Nacional, el kurdo (PUK) Barham Saleh. El mismo día, el sunní Yawar, último presidente del IGC, fue seleccionado para futuro presidente del Estado, secundado por dos vicepresidentes e integrando las tres personas lo que posteriormente recibiría el nombre de Consejo Presidencial, tercer vértice de la autoridad ejecutiva transitoria junto con el primer ministro y el Consejo de Ministros. Para vicepresidentes fueron escogidos el shií Jaafari y el kurdo (KDP) Rowsch Nuri Shaways.
Con el nombramiento de Yawar, personalidad próxima a la tradición nacionalista -venía pronunciándose por la no permanencia de las tropas extranjeras más allá de lo estrictamente necesario y había amenazado con renunciar si proseguían los bombardeos contra Fallujah-, en vez del proestadounidense Pachachi, Bremer y Washington cosecharon un revés frente a la mayoría de los miembros del IGC que hicieron piña en esta cuestión.
El 8 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la resolución 1.546, aprobó el –cuarto- borrador del marco jurídico que iba a regir con posterioridad al régimen de ocupación. El calendario de la transición negociado por Brahimi, la CPA y el IGC quedaba respaldado: el IIG convocaría una Conferencia Nacional de la que saldría un Consejo Consultivo con funciones asesoras de aquel; las elecciones a la Asamblea Nacional transitoria serían entre el 31 de diciembre y el 31 de enero de 2005; luego, de la Asamblea emanarían un Gobierno Transitorio de Irak (ITG) y la Constitución permanente, que debería estar redactada antes del 15 de agosto de 2005 y validada en referéndum antes del 15 de octubre. Como colofón, se celebrarían unas segundas elecciones parlamentarias antes del 15 de diciembre. Para el 31 de diciembre de 2005 tendrían que estar formados la Asamblea Nacional y el Gobierno permanentes.
La resolución declaraba que el IIG y sus sucesores, habida cuenta del “derecho del pueblo irakí a determinar libremente su propio futuro político y a ejercer el control de sus recursos financieros y naturales”, tendrían la capacidad de negociar acuerdos financieros internacionales y la reducción de la deuda externa. El Fondo de Desarrollo para Irak, la caja de los ingresos petroleros, también pasaba a control del Estado, aunque sus cuentas continuarían auditadas por el Consejo Internacional de Asesoramiento y Control (IAMB), en los términos establecidos por la resolución 1.483.
Por lo que se refiere al espinoso asunto de los 160.000 soldados extranjeros desplegados en Irak, que oficialmente dejarían de ser tropas ocupantes, el Consejo de Seguridad insistió en el concepto de una Fuerza Multinacional “bajo mando unificado”. Ésta recibía el aval de la ONU, dado que su presencia ya había sido requerida por el Consejo de Ministros. Allawi, no sólo había solicitado la prolongación automática de su misión, sino también su refuerzo con contingentes de otros países, dada la dramática situación de guerra de baja intensidad y de terrorismo masivo.
La ONU, en lo que satisfizo a Estados Unidos pero no a Yawar, Chalabi y otros líderes, no puso unos límites temporales y operativos nítidos a las tropas extranjeras. Les atribuyó “autoridad para tomar todas las medidas necesarias para contribuir a mantener la seguridad y la estabilidad”, y ligó su continuidad a lo que decidiera el futuro Gobierno irakí. En concreto, el mandato de la Fuerza Multinacional sería revisado a petición del Gobierno, o doce meses después de la fecha de la presente resolución. En cualquier caso, tendría que expirar en el momento de la “conclusión del proceso político”.
Ahora bien, el IIG debía “abstenerse de tomar acciones que afecten al destino de Irak más allá del período interino”, un alambique retórico con que asumir un estado de cosas evidente: que el Gobierno, ni tenía ni iba a tener autoridad sobre las tropas extranjeras comandadas por Estados Unidos, país que continuaría detentando el control operativo de todas las operaciones militares y al que seguirían supeditadas las embrionarias fuerzas de defensa y de seguridad irakíes. En añadidura, y ya al margen de la resolución de la ONU, Washington había recibido garantías de Allawi de que las tropas extranjeras bajo su mando tendrían inmunidad con respecto al sistema legal del país anfitrión. Otro aspecto de la 1.546 que vino a bendecir los enfoques e intereses de Estados Unidos era la identificación implícita de toda forma de lucha armada en Irak con terrorismo.
Allawi necesitaba resultados inmediatos en el terreno de la seguridad para acreditarse ante la población y desbloquear el desembolso de los 33.000 millones de dólares –en un plazo de cuatro años, 25.000 en créditos e inclusive los 20.000 puestos previamente sobre la mesa por Estados Unidos- comprometidos por 37 gobiernos e instituciones financieras en la conferencia internacional de donantes celebrada en octubre en Madrid. Este dinero era indispensable para la reconstrucción, pero hasta el momento sólo habían sido depositados unos pocos cientos de millones.
Y es que, un día sí y el otro también, Irak, desde Mosul en el norte a Nasiriyah en el sur, y desde Amarah en el este a Ramadi en el oeste, era estremecido por una violencia asfixiante en el nivel y atroz en las formas. El inextricable conglomerado –las designaciones bailaban en función de la subjetividad o la profundidad del análisis de turno- de insurgentes, rebeldes, terroristas, sicarios, criminales comunes y hasta de agentes provocadores enviados por gobiernos vecinos que, como el sirio y el iraní, no querían que en Irak se instalara un régimen con instituciones democráticas sumiso a los intereses de Estados Unidos, golpeaba con todo lo que tenía a mano, sin escatimar los métodos ni los objetivos.
Se sucedían sin tregua los asaltos y emboscadas de tipo guerrillero; los atentados con bomba, muchas veces perpetrados por suicidas, que causaban matanzas tanto de civiles como de uniformados; los secuestros de mercenarios, contratistas, periodistas y cooperantes extranjeros, varios de los cuales iban a ser muy pronto víctimas de espantosas ejecuciones por decapitación, para mayor horror, filmadas y divulgadas a los medios por los captores; los asesinatos selectivos de personalidades; los ataques a iglesias cristianas; y, los sabotajes a oleoductos, que causaban continuos parones en la exportación petrolera.
A todo ello había que sumar la brutalidad de las operaciones militares de Estados Unidos, que, al socaire de la disminución de los combates en Najaf