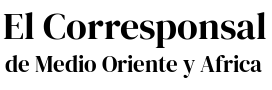El mullah Mohammed Omar nació en 1962, en la provincia afgana de Oruzgán.
El líder espiritual y político del régimen afgano de los talibán (1996-2001) ha sido seguramente el más enigmático dirigente mundial desde que en 1994 emergiera para encabezar un movimiento islámico ultraintegrista, al que infundió sus señas de identidad: el fanatismo religioso, la intransigencia política y un autismo, a caballo entre el ensimismamiento y la timidez, en las relaciones públicas.
1. Producto de una guerra civil enquistada
Muy poco se sabe a ciencia cierta sobre los orígenes y trayectoria del mullah Omar. Las reseñas biográficas divulgadas por la prensa internacional y los especialistas en la política afgana se basan en lo que los propios talibán han dicho con una intención mitificadora de quien consideran el escogido de Dios para guiarles. La mayoría de las fuentes anotan que nació en la provincia central de Oruzgán, en territorio de mayoría pashtún, primera etnia del país a la que pertenecen entre el 38% y el 42% de los 26 millones de afganos. No obstante, el periodista pakistaní Ahmed Rashid, autor de un minucioso ensayo sobre los talibán, sitúa su nacimiento en 1959 en la aldea de Nodeh, en la provincia de Kandahar.
Rashid informa que Omar procede de una familia de campesinos pobres sunníes de la tribu hotak de los ghilzai, una de las grandes ramas de la etnia pashtún. Los ghilzai, mayoritarios en las provincias del sudeste, han sostenido una rivalidad multisecular con los menos numerosos pashtunes durrani, conjunto de tribus que gobernaron desde 1747 hasta 1973, cuando el último rey durrani del clan barakzai, Zahir Shah, fue depuesto en el golpe de Estado republicano de su primo y cuñado Mohammad Daud Khan, quien a su vez pereció en la toma del poder por los comunistas en 1978.
A raíz de la invasión soviética en diciembre de 1979 para apuntalar a la facción comunista parchami de Babrak Karmal y de la generalización de la guerra con los mujahidín (literalmente, los que hacen la jihad, o combatientes sagrados, cuyo singular es mujahid) alzados en armas, la familia de Omar se trasladó a Oruzgán, provincia muy pobre y atrasada, pero que al menos estaba resguardada de los estragos bélicos. El padre falleció prematuramente y el joven, que había tenido que abandonar sus estudios religiosos en la ciudad de Kandahar, le reemplazó en la tarea de subvenir las necesidades de su madre y sus varios hermanos.
Otras fuentes aseguran que en los años ochenta Omar pasó por madrasas o seminarios coránicos en torno a Quetta, en el Beluchistán pakistaní. El autor francés Roland Jacquard comenta una estancia en la madrasa de New Town, cerca de Karachi, en el sur de Pakistán, que administraba el partido religioso extremista Jamiat Ulema-e-Islam o Asociación de Ulema Islámicos (JUI), grupo muy ligado a la aparición y desarrollo del movimiento talibán años después.
Según Rashid, Omar, recaló buscando trabajo en el pueblo de Singesar, al noroeste de la provincia de Kandahar, donde se convirtió en el mullah (u oficiante de las preces religiosas) de una pequeña madrasa local. Se sumó al esfuerzo de la jihad contra los comunistas y entre 1989 y 1992, período en que resistió en Kabul el régimen de Mohammad Najibullah dejado a su suerte por los soviéticos, luchó en las filas del fundamentalista Hezb-e-Islami o Partido Islámico, la más importante organización mujahid implantada entre los pashtunes, dirigida por Gulbuddin Hekmatyar. Otras fuentes lo presentan como uno de los comandantes de otra guerrilla pashtún, el Harakat-e-Inqelab-e-Islami o Movimiento Revolucionario Islámico que lideraba Mohammad Nabi Mohammadi.
Parece que fue en 1988 o 1989 cuando Omar, herido repetidamente en los combates, perdió el ojo derecho y adquirió su rasgo físico más llamativo. Jacquard informa de la versión del suceso, entre heroica y truculenta, contada por los talibán: se asegura que el mullah se sacó él mismo de su órbita el ojo destrozado y después se limpió los dedos manchados de sangre en el muro de una mezquita de Singesar, dejando un rastro que luego pasó a ser objeto de veneración; una versión más prosaica habla de una extracción quirúrgica en un hospital de la Cruz Roja en Quetta.
En abril de 1992 los mujahidín entraron en Kabul, rematando el intento fallido de imponer en Afganistán el Estado autoritario, centralizado y laico. No obstante, la guerra civil prosiguió, y con más virulencia si cabe, el enfrentarse las distintas facciones por el poder. Incapaces de consensuar un gobierno de representación nacional, los veteranos jefes de la jihad antisoviética retornaron a sus crónicas luchas intestinas, aventadas por rivalidades personales, que el fragor de la lucha contra el ocupante había logrado eclipsar, pero ahora estas sangrientas reyertas adquirieron un cariz de sectarismo étnico.
En 1992 el país quedó fracturado en unos reinos de taifas acaudillados por señores de la guerra que, en una continua mudanza de fidelidades, se combatían o aliaban entre sí para acrecentar sus respectivos territorios autónomos. El Gobierno internacionalmente reconocido de Burhanuddin Rabbani, jefe político del partido de mayoría tadzhika (la segunda etnia del país tras los pashtunes) Jamiat-e-Islami o Asociación Islámica, y del célebre comandante mujahid Ahmad Shah Masud, controlaba precariamente la capital y casi todo el nordeste del país.
El Jamiat se enfrentaba sañudamente al Hezb-e-Islami, presente en Nangarhar y otras provincias en la vertiente sur de la cadena montañosa del Hindu Kush, por la posesión de Kabul, y no en menor medida a los hazaras del Hezb-e-Wahdat o Partido de la Unidad Islámica liderado por Abdul Alí Mazari y después por Abdul Karim Khalili. Grupo étnico de origen mongol, confesión homogéneamente shií -los demás colectivos raciales son abrumadoramente sunníes- y persáfono como los tadzhikos -si bien el dari, la forma afgana del persa que se habla en Irán, es una lengua compartida por diversas etnias no iranias-, los hazaras tenían su bastión en la provincia de Bamiyán.
El Jumbesh-e-Milli-Islami o Movimiento Nacional Islámico del ex general comunista Rashid Dostum y apoyado fundamentalmente en la minoría uzbeka, dominaba varias provincias del norte con cuartel general en Mazar-i-Sharif, y ante la pugna por el control de Kabul tanto podía prestar sus servicios a Masud como a Hekmatyar. Al oeste, estaba el hinterland del tadzhiko Ismail Khan en Herat. Las extensas provincias del centro y el sudoeste, así como varias del este, ni siquiera contaban con una administración centralizada y se disgregaban en multitud de feudos pashtunes regidos por clanes tribales, shuras o consejos mujahidín y milicias de señores de la guerra de menor rango, no pocas veces enfrentados entre sí.
El derrumbe de las estructuras vertebradoras de la sociedad por la guerra civil y la atomización territorial expuso a la población civil a todas las arbitrariedades y violaciones imaginables, tanto de las administraciones nominales y sus brazos militares como de las bandas de saqueadores que florecían en un país sin ley ni orden. Al comenzar 1994, los combates entre Masud por un lado y Hekmatyar y Dostum por el otro, habían reducido a escombros buena parte de Kabul y matado a miles de civiles.
La perpetuación de este caos de violencia e inseguridad estaba asegurada por la injerencia de (salvo la neutral Turkmenistán) todas las potencias regionales y países fronterizos, interesados en tener presencia en un país altamente estratégico por ser la encrucijada de las comunicaciones entre Asia Central y el océano Índico por un lado, y entre los Próximo y Lejano orientes por el otro, de suerte que patrocinaban con armas y fondos a las distintas facciones.
2. Orígenes y naturaleza del movimiento talibán
Los autores que han investigado el fenómeno talibán vienen a coincidir en que los todopoderosos servicios secretos pakistaníes (ISI) jugaron un papel clave, quizá si no tanto en su gestación sí en su desarrollo y éxitos militares ulteriores. Las cronologías recogen un episodio protagonizado por Omar en Singesar en la segunda mitad de 1994 que puso en marcha la revolución talibán. Según parece, atendiendo las súplicas de los aldeanos para que hiciera justicia por el secuestro y violación de dos jóvenes a manos de la soldadesca instalada en la zona, reunió un pequeño grupo de estudiantes de la madrasa con el que liberó a las muchachas, mató a los responsables de las sevicias y colgó el cuerpo del cabecilla del cañón de un tanque.
Estas primeras acciones de justicia sumaria se adobaron luego con la explicación de que su autor había recibido “una revelación del Profeta” en la que fue instado a salvar el país de la férula de los sátrapas. El caso es que atrajo las simpatías de muchos civiles pashtunes y la atención del ISI y de la mafia del transporte de Afganistán y Pakistán, que veía amenazados sus lucrativos negocios de contrabando por la miríada de controles de carretera y aduanas improvisadas por las distintas bandas mujahidín. Ahmed Rashid sitúa el debut de los talibán como fuerza militar el 12 de octubre de 1994, cuando unos 200 militantes arrebataron el puesto fronterizo de Spin Boldak, frente a la pakistaní Chamán, entre Kandahar y Quetta, a los hombres de Hekmatyar.
En Spin Boldak arrancó una cadena de victorias en la provincia de Kandahar, y el ISI decidió apostar con armas y financiación en un nuevo actor del conflicto afgano que en su avance hacia el norte prometía ir levantando barreras al comercio con Irán y Turkmenistán y pacificando territorios, aunque por el momento mantuvo al Hezb-e-Islami como principal protegido en Afganistán.
El aura de justicieros y purificadores de Omar y sus talibán, que con desapego material aseguraban no reclamar parcelas de poder como los demás mujahidín sino sólo beneficios espirituales para sí y para el resto de afganos, les aseguró adhesiones masivas en el cinturón pashtún, donde Hekmatyar había acumulado mucho descrédito. Miles de pashtunes afganos se les unieron y desde los campos de refugiados y las madrasas del JUI en Pakistán llegaron otros muchos para engrosar sus filas.
La doctrina impartida por los ulema (eruditos o doctores de la ley islámica, facultados para emitir fatwas u opiniones jurídicas basadas en los Textos Sagrados que devienen en edictos religiosos) y maulanas (maestros o enseñantes, que en Afganistán reciben los nombres de maulvi, movlana o mawlawi) en las madrasas de las distintas facciones del JUI que rivalizaban en extremismo era la deobandi, una derivación del Islam sunní hanafí, al que se adscriben el 90% de los afganos, fundada en 1867 en la ciudad india de Deoband como reacción a la dominación británica. La moderna escuela deobandi se caracteriza por la fiscalización totalitaria de la conducta privada del talib o estudiante, la lectura literal del Corán y una noción especialmente belicosa de la jihad, entendida como una guerra santa tanto contra los no musulmanes o infieles (kafirs) como contra los musulmanes considerados impíos y heréticos.
Los deobandis simpatizan con el wahhabismo saudí por compartir el mismo rigorismo y el rechazo a las sucesivas interpretaciones racionalistas de los Textos Sagrados del Islam. Las madrasas del norte de Pakistán han inculcado exclusivamente unos valores y una sharía o preceptos de la ley islámica muy influenciados por el pashtunwali o código de conducta de los pashtunes de ambos lados de la frontera, si bien su antitradicionalismo les opone en lo social a las estructuras tribales y feudales, no reconociendo el liderazgo de sus jefes, de igual manera que a todo razonamiento o consenso en lo jurídico y teológico.
Estas escuelas no han enseñado a sus internos, la mayoría jóvenes desarraigados y huérfanos de guerra, ningún conocimiento académico o profesional, y su sistema se ha basado en la memorización mecánica del Corán y el adoctrinamiento en una noción simplista de la jihad.
El movimiento encabezado por el oscuro ex mujahid y talib Omar abrazó esta forma extrema de deobandismo, rabiosamente antishií, enemigo de toda modernidad y debate intelectual, y empeñado en anatematizar y reprimir -y, llegado el caso, en combatir militarmente- a todo musulmán cuya práctica diaria no discurría por la draconiana senda prefijada. Para Omar, todo era dogma o desviación impía, y de su actuación se desprendía una cosmovisión puramente religiosa. Rashid concluye que los talibán irrumpieron en Afganistán como una anomalía política, cultural y religiosa.
Cuando tomó las armas de nuevo, Omar pregonó que la revolución de los talibán pretendía restaurar la paz, desarmar a la población, extender y hacer cumplir estrictamente la sharía y castigar toda conducta anticoránica. Imparables, el 5 de noviembre de 1994 se hicieron con el control de la ciudad de Kandahar, entonces en manos del señor de la guerra Gul Aghá Sherzai, y en los meses siguientes añadieron a sus conquistas las provincias de Helmand, Zabol, Paktika, Ghazni, Wardak y Logar.
En Kandahar, en lo sucesivo capital espiritual del movimiento y verdadero centro del poder talibán, Omar estableció su residencia junto con sus esposas e hijos así como una Shura Suprema de diez miembros revestidos de la dignidad de mullah o mawlawi, casi todos pashtunes nacidos en la provincia y la mayoría durranis. Esta práctica homogeneidad étnica y regional en el núcleo original del movimiento talibán se mantuvo inalterable en el lustro en que ostentó la primacía militar y política en Afganistán.
Todos los dirigentes de los que vinieron en conocerse como los monjes-soldados afganos estaban curtidos en la jihad anticomunista (y sus taras físicas eran testimonio elocuente), pero muchos de la primera hornada de reclutas no tenían experiencia de combate. Además, los mandos descuidaban la logística y su táctica militar dejaba mucho que desear, las líneas de avituallamiento a los combatientes de primera línea eran muy deficientes y la ausencia de servicios sanitarios condenaba a los heridos a la muerte.
Los talibán compensaron estas carencias con el tesón fanático y la disciplina compartidos por todos y, sobre todo, con los generosos suministros bélicos de Pakistán y la contratación de tanquistas, artilleros y pilotos de combate procedentes del antiguo ejército de Najibullah para manejar las modernas armas pesadas que Islamabad ponía a su disposición. También resultaron eficaces los sobornos a jefes de clan en el área pashtún para que se unieran a sus filas o, más frecuentemente, siguieran administrando sus territorios y no se involucraran en el conflicto general.
El ISI se volcó ya con los talibán, de los que esperaba tomaran rápido el poder, impusieran una paz aceptable en los territorios surcados por las vías comerciales y sirvieran bien a sus intereses de todo tipo como exponentes de un nuevo dominio pashtún. Pakistán, por razones estratégicas y económicas, y Arabia Saudí, por una cuestión de difusión de la fe wahhabí, vertieron un verdadero río de dinero, armas, servicios y bienes de todo tipo en el movimiento talibán.
Ahora bien, Omar dejó claro que no iba a ser un pelele en manos de los pakistaníes, y en 1995 desdeñó sus requerimientos de que se coordinara con Dostum y Hekmatyar para un ataque simultáneo contra Kabul: para él, todas las facciones afganas eran “infieles” o “fascistas” y estaban “corrompidas” de influencias occidentales, no obstante las diferencias políticas entre sí, y los talibán no necesitaban compañeros de viaje en su campaña de conquista y regeneración.
3. Un liderazgo singular marcado por el misterio y el dogmatismo
El personaje del que entonces apenas se sabía más que estaba al frente del movimiento talibán no se comportaba como un comandante militar. Según cuentan las pocas personas no del círculo talibán que le han tratado, no salía de su residencia de Kandahar, donde llevaba una vida ascética en extremo.
Sirviéndose de otros mullah que hacían las funciones de ayudas de cámara, secretarios o portavoces, recibía sentado en el suelo o en una yacija, y transmitía las órdenes y nombramientos escritos en papelillos o cajetillas de tabaco. Sin poseer especiales conocimientos teológicos o de cualquier otra disciplina, y lo menos parecido a un tribuno popular, el liderazgo de Omar pareció ser fruto más de la oportunidad del momento, la audacia del antiguo mujahid y la autoconfianza del iluminado.
En marzo de 1996 Omar convocó una gran shura de cientos de mullah y ulema para legitimar su liderazgo y galvanizar a sus hombres. El 4 de abril, ante el gentío de clérigos, jurisconsultos y combatientes islámicos, Omar hizo sacar de su santuario de Kandahar la capa que según la tradición perteneció al Profeta Mahoma y que no se exhibía en público desde 1935, y se cubrió con ella, gesto que se tradujo acto seguido en su aclamación como Amir ul-Momenin o Príncipe de los Creyentes. El cónclave de Kandahar terminó con una declaración de jihad contra el Gobierno de Rabbani, del que no se aceptaría otra cosa que la rendición incondicional.
La reclamación de la reliquia sagrada fue rechazada por no pocos fieles afganos como pretenciosa, por cuanto que la shura de religiosos distaba de ser representativa de la nación afgana y sobre todo porque se dudaba de que Omar fuera en realidad un mullah (alguna vez incluso se le ha presentado como mawlawi, credencial de seguro errónea, pues no hay testimonio de que haya impartido docencia islámica). No obstante, de esa manera Omar se aseguró la lealtad o acatamiento (baiat) de sus partidarios con el nexo religioso que brindaba el presentarse como un elegido de Dios.
De hecho, Omar reprodujo un proceder aplicado hasta comienzos del siglo XX por los diversos emires durrani que gobernaban en Kabul, Herat, Peshawar y la propia Kandahar. Precisamente, cuando Afganistán comenzó su andadura como Estado unificado en 1881 adoptó la forma de emirato, hasta que en 1926 los dirigentes durrani tomaron el título de rey. Al año de tomar Kabul, el 27 de octubre de 1997, los talibán cambiarían el nombre del país de Estado Islámico por el de Emirato Islámico, pero Omar, aunque ostentaba el título de emir y ejercía la dirección suprema de hecho, ni fue proclamado ni recibió tratamiento de jefe de Estado.
En el frente, la invencibilidad de las tropas talibán quedó pronto en entredicho cuando en marzo, y de nuevo en noviembre, de 1995, tras poner en fuga a los mujahidín del Hezb-e-Islami, fueron derrotados a las puertas de Kabul, en cuya toma Omar estaba empecinado, por los gubernamentales. Como compensación, el 5 de septiembre pusieron en fuga a Ismail Khan en Herat al segundo intento de tomar la importante ciudad.
Masud, Dostum y Hekmatyar, que habían seguido combatiéndose entre sí aun cuando los talibán amagaban con invadir el norte, fueron incapaces de articular una contraofensiva eficaz, y en septiembre de 1996, con miles de muertos tras casi dos años de lucha, los talibán hicieron dos conquistas decisivas: el 11 tomaron Jalalabad, capital de la populosa provincia oriental de Nangarhar, después de sobornar al gobernador Abdul Qadir, y el 26 entraron sin combatir en un Kabul evacuado por el Gobierno de Rabbani.
Aunque el enemigo controlaba aún extensos territorios en el norte, la posesión de Kabul revestía un significado político de primer orden, y lo lógico habría sido que Omar dispusiera lo oportuno para sentar una nueva institucionalidad que animara al reconocimiento diplomático, pretendido con denuedo en los años siguientes, de una comunidad internacional que no sabía a que atenerse ante el rupturismo talibán.
De entrada, los talibán vocearon el carácter expeditivo e implacable de su ejecutoria con un acto de extrema crueldad: violando la extraterritorialidad del edificio, entraron en la sede de la ONU que cobijaba desde 1992 al ex dictador Najibullah, lo golpearon con saña, lo castraron, lo asesinaron a tiros y luego colgaron su cuerpo ensangrentado de un poste en el centro de la ciudad.
Omar no levantó su reclusión en Kandahar, se abstuvo de asumir cualquier cargo formal y no dio muestras de crear un régimen político al uso, aunque en Kabul se constituyó una shura que hizo la función de un gobierno provisional. Esta shura de ministros, encabezada por el mullah Mohammad Rabbani, no era autónoma y, como la shura militar encargada de las operaciones en el frente bélico y que tenía a Omar de comandante en jefe, debía rendir cuentas a la shura de Kandahar.
Desde las sombras, el mullah tuerto, descrito como un hombre robusto, de elevada estatura y poblada barba negra, comenzó a emitir decretos, básicamente prohibiciones, que indicaban más una preocupación obsesiva por imponer a la población el particular código religioso y moral de los talibán que por atender sus acuciantes necesidades materiales o formular políticas para la normalización interna y externa.
4. Sectarismo e intolerancia de un régimen desestructurado
Surgieron interrogantes sobre la estructura del mando y la organización de un régimen que parecía resistirse a instituir nada por temor a debilitar su pureza teocrática con fórmulas profanas. Se conocían los nombres de varios líderes talibán y sus cometidos, como los mullah Mohammad Hassan Akhund, jefe del Estado Mayor militar, y Mohammad Hassan Rahmani, gobernador de Kandahar, pero la impresión desde fuera es que carecían de jerarquías y rangos.
En apariencia, funcionaba, al estilo de la asamblea tradicional pashtún, la loya jirga, una toma de decisiones basada en el consenso y unos lazos personales de lealtad entre los miembros de las shuras principales, si bien esta presunta dirección colectiva topaba con el hecho incuestionable de que Omar tenía la última palabra en las decisiones de calado, si no formulaba él mismo toda política. Se salvaguardó el núcleo duro de pashtunes kandaharis, y aunque ahora gobernaban territorios en los que los pashtunes no eran mayoría, Omar y sus compañeros se negaron a desarrollar un mecanismo que permitiera incluir en la toma de decisiones a representantes de las etnias minoritarias.
Por otro lado, si bien los miembros de la Shura de Kabul tenían la condición de ministros de ramo, sus cargos no eran estáticos, y podían intercambiarse o compatibilizarse en cualquier momento, a una decisión de Omar, con las funciones de comandantes militares y gobernadores provinciales o viceversa, sin olvidar que, al menos sobre el papel, todos ellos eran mullah o mawlawi y se debían a sus obligaciones religiosas. Fue ésta que se ha denominado “versatilidad de la élite talibán” una característica que hizo inextricable el entramado del poder del régimen.
Omar alimentaba este marco de incógnitas con su negativa a ser fotografiado y a recibir visitantes no musulmanes. Sólo en los últimos días de la campaña militar de Estados Unidos contra Afganistán en el otoño de 2001 circularon algunas fotos borrosas del que se aseguraba era su rostro; hasta entonces sólo existía un registro fugaz, un plano general filmado en vídeo el día en que se proclamó emir.
En los cinco años que duró el régimen talibán, que se sepa sólo un puñado de periodistas, diplomáticos o agentes de seguridad de Pakistán y Arabia Saudí recibieron audiencia por Omar. Su primer encuentro con un representante internacional fue el 14 de octubre de 1998 en la persona del enviado especial del secretario general de la ONU para Afganistán, Lajdar Brahimi. Tampoco se tiene constancia de que Omar se desplazara a Kabul más de una o dos veces en el quinquenio, fechándose su primera estancia en la capital nominal del país el 10 de junio de 1997.
Sistematizando lo aplicado hasta entonces en los territorios bajo su control, tras la toma de Kabul el jefe sin rostro de los talibán anunció un orden cosas “enteramente islámico” y dispuso regulaciones de vestimenta y presencia física para hombres y mujeres. Los primeros debían dejarse crecer la barba hasta determinada longitud, mientras que las segundas vieron impedido el desempeño de todo trabajo fuera de casa excepto en la sanidad y de la actividad docente, bien como enseñantes, bien como alumnas; la rigurosa prenda del burka (no inventada por los talibán, ya que era común entre las tribus pashtunes) las ocultó de la mirada de los hombres no de la familia y, en la práctica, fueron desposeídas de los derechos más elementales, en una suerte de apartheid sexual sin precedentes.
Justamente fue esta misoginia patológica de los talibán, que siempre cultivaron una fraternidad masculina entre pupitres, shuras y frentes de batalla, la que hizo poner el grito en el cielo a las organizaciones feministas occidentales y la que concitó contra el régimen los primeros signos de repulsa y boicot, aún cuando la insostenible situación de las mujeres afganas era sólo una de las facetas tenebrosas del movimiento. La clausura de las mujeres fue tomada del pashtunwali, por mucho que se recurriera a argumentaciones coránicas.
Bajo el sistema talibán, a los infractores descubiertos se les aplicaban castigos brutales, en una mezcla del código penal hadd aplicado por los wahhabíes y el derecho al desquite por las ofensas recibidas que ampara el pashtunwali, y preferentemente en público, a efectos ejemplarizantes: la flagelación para el bebedor de alcohol, la lapidación para la adúltera, la amputación para el ladrón y para el asesino la ejecución con arma de fuego a manos de un familiar de la víctima.
Los talibán incluso inventaron escarmientos que no figuran en el Corán, como la muerte por sepultación bajo un muro de ladrillos para los homosexuales. La ortodoxia en la práctica religiosa fue aplicada a rajatabla, instando a los funcionarios a interrumpir sus quehaceres para el salat (la oración obligatoria cinco veces al día), regulando el zakat (el tributo para los pobres, que se convirtió en un sucedáneo del impuesto sobre la renta) y persiguiendo cualquier forma de misticismo y ocultismo popular.
La proscripción de toda forma de diversión o entretenimiento (el fútbol y casi todos los deportes, la música, el ajedrez, la televisión, el cine, el vuelo de cometas y el adiestramiento de palomas, siendo las últimas dos actividades lúdicas enraizadas en los afganos), de educación superior (las universidades fueron cerradas con la excusa de que debían reformarse para separar los sexos en las aulas) y, en un sentido amplio, de cultura, convirtió al talibán en el sistema fundamentalista musulmán más riguroso del mundo y sumió a Afganistán en el oscurantismo medieval.
Hasta las representaciones icónicas, inclusive las fotografías en la prensa, fueron perseguidas, aduciendo que fomentaban la idolatría y que, como todas las manifestaciones anteriores, distraían al creyente de sus obligaciones religiosas. Todas estas interdicciones eran vigiladas por el Departamento de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio y su brazo armado, el Munkrat, una policía religiosa calcada de la Mutawwa’in saudí. Estos funcionarios talibán fueron el rostro represivo del régimen y podían castigar a los infractores allí donde se les descubriera.
El celo de Omar y sus compañeros en la estipulación de la conducta moral y religiosa de los afganos no se trasladó a otros capítulos de la legislación y la gestión, y desde el principio fue manifiesta su absoluta despreocupación social, no emprendiendo otras obras públicas que las relacionadas con el esfuerzo de guerra o el tráfico de drogas. Por otro lado, al prohibir el trabajo femenino fuera de casa desarticularon los sistemas educativo, casi todo el sanitario y gran parte del administrativo, cuyas plantillas habían estado dominadas por las mujeres.
Siguiendo con su lectura coercitiva del Islam, Omar ordenó la persecución implacable del hachís, pero no así del negocio del opio, que había convertido a Afganistán en el primer o segundo productor mundial de esta sustancia de la que derivan la morfina y la heroína, alegando que la ley islámica penaba el consumo de drogas, pero no su comercialización.
Al frente de un país arruinado, los talibán necesitaban imperiosamente fuentes para sufragar los gastos de guerra, mantener a miles de militantes económicamente improductivos y pagar los emolumentos de los trabajadores públicos no despedidos y de los mercenarios, así que, aparte la financiación directa de pakistaníes y saudíes, recurrieron al zakat, a las tasas de aduanas sobre el contrabando de mercancías y a los impuestos sobre las exportaciones de opio, convertidos en el soporte principal de sus ingresos.
Durante años Omar jugó con la desaparición del cultivo de adormidera a cambio del reconocimiento diplomático del régimen, pero, en una muestra de su carácter voluble e impredecible, en julio de 2000 declaró que el Corán prohibía el cultivo y venta de sustancias ilegales, y que se imponía la destrucción de todas las cosechas de adormidera: ante la sorpresa general, la “fatwa” del mullah se cumplió fielmente y las plantaciones fueron erradicadas, aunque los expertos en la cuestión indicaron que los stocks de pasta de opio en manos de los traficantes eran lo suficientemente abundantes como para mantener el negocio a flote por unos años.
5. Apuesta por la guerra contra los resistentes norteños
El mullah Omar despreció una y otra vez los esfuerzos mediadores del denominado Grupo 6+2 apadrinado por la ONU y de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), y apostó por la conquista militar de todo el país. Días después de capturar Kabul, los talibán fueron detenidos por Masud en la entrada del valle del Panjshir, vía de acceso al bastión del Jamiat en la provincia de Badajshán, y en el túnel de Salang, de suma importancia estratégica por situarse en la única carretera a las ciudades del extremo norte.
Tras las últimas conquistas talibán en el norte de Kabul, el Gobierno pakistaní de Nawaz Sharif juzgó llegado momento de oficializar su apoyo al régimen. Significativamente, el 26 de mayo de 1997 Islamabad anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con los talibán dos días después de que la estratégica Mazar-e-Sharif cayera en sus manos gracias a la defección del general uzbeko Abdul Malik Pahlawan, pero el 28 una contraofensiva de los hazaras residentes les obligó a abandonar la ciudad con grandes bajas.
El 13 de junio Masud, Dostum y Khalili crearon el Frente Nacional Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (FNIUSA), más conocido como Alianza del Norte, y el 19 de julio los talibán sufrieron un nuevo y severo revés con la reconquista por el Jamiat de Bagram y Charikar. Los talibán toparon con crecientes dificultades para renovar sus filas con reclutas afganos, y justamente las levas contribuyeron a la creciente impopularidad de los talibán en las áreas autogobernadas por las tribus pashtunes, que se negaban a entregar a sus jóvenes.
Para compensar sus pérdidas, Omar se dirigió a los maulanas Fazlur Rehman, líder de la principal facción del JUI, y Sami ul-Haq, al frente de una escisión del JUI y amigo personal, quienes le enviaron miles de seminaristas bisoños que desconocían la realidad de Afganistán. Otros partidos extremistas del país vecino, como el virulentamente antishií Sipah-e-Shahaba Pakistan o Guardianes de los Compañeros del Profeta en Pakistán (SSP), nutrieron regularmente las filas de los talibán afganos, cuya revolución deseaban reproducir al otro lado de la frontera no obstante lo limitado de su implantación social en Pakistán y las grandes diferencias entre los sistemas políticos de los dos países.
Con estas unidades de refresco y la asistencia masiva de Pakistán, pero también de Arabia Saudí, en el verano de 1998 Omar ordenó la ofensiva final contra la oposición en el norte. El 1 de agosto se arrebató Sheberghán, en la frontera con Turkmenistán, a Dostum, el 8 cayó definitivamente Mazar-e-Sharif y el 10 le tocó igual suerte al cuartel general de Masud y Rabbani, Taloqán.
La entrada de los talibán en Mazar-e-Sharif fue seguida de la matanza de unos 6.000 hazaras, hombres, mujeres y niños degollados en las calles o en sus mismas casas, a modo de venganza por la sangrienta celada sufrida en 1997, aunque también fueron asesinados muchos uzbekos. La masacre, sin duda ordenada por Omar e ilustrativa de la limpieza étnica perpetrada por los talibán contra las minorías étnicas y religiosas, habría pasado desapercibida para una opinión pública internacional displicente ante el drama afgano de no incluirse entre las atrocidades la ejecución de doce iraníes -once agentes de inteligencia con pasaporte diplomático, y un periodista-, todo lo cual provocó la cólera de Teherán, que en los últimos años venía armando a los antitalibán en una de tantas injerencias en los asuntos afganos.
A comienzos de septiembre Irán movilizó a 70.000 guardianes revolucionarios o pasdaranes en la frontera con Afganistán, pero los talibán no se arredraron y el 13 de ese mes añadieron a su rosario de victorias la ciudad de Bamiyán, capital del Hazarajat. Omar prefirió no alimentar las iras de los iraníes, e instruyó a los mandos que se abstuvieran de repetir la acción genocida de Mazar-e-Sharif, aunque la toma del bastión shií también resultó lesiva para la población civil.
Los amagos de una lección iraní en forma de invasión en toda regla se prolongaron con maniobras a gran escala del Ejército regular junto a la provincia de Herat, pero a mediados de octubre en el liderazgo iraní, que tachó al modelo islámico talibán de “pernicioso” y “reaccionario”, se impuso la prudencia.
Tras las ofensivas del verano de 1998 se llegó a un cierto equilibrio militar. Las fuerzas de Masud, las únicas capaces de oponérseles tras las derrotas de Khan, Dostum y Khalili, frenaron repetidamente los empujes de los talibán contra su reducto de Badajshán. En octubre y noviembre de 1998 Taloqán, y en agosto de 1999 Bagram y Charikar, al norte de Kabul, cambiaron de mano varias veces; el último episodio provocó otra crisis de refugiados en la planicie de Shomali que los antitalibán interpretaron como un nuevo episodio de limpieza étnica. Omar instó repetidamente a los mujahidín a rendirse y acogerse a una amnistía o afrontar la “justicia islámica”, pero no les ofreció ninguna fórmula de gobierno de coalición.
Las fuerzas de Omar controlaban ahora el 90% del territorio afgano, pero su ímpetu pareció estancarse por la resistencia del Jamiat en el inexpugnable valle del Panjshir y por el incremento de los suministros al menguado Frente Unido por Rusia, Irán, Uzbekistán e India, vigorosamente denunciados por el mullah como intromisiones flagrantes.
6. Unión de destinos con Osama bin Laden y los árabes-afganos
Unos meses antes de caer Kabul en manos talibán, llegó a Jalalabad el multimillonario saudí Osama bin Laden, organizador en los años ochenta del esfuerzo de la jihad antisoviética por cuenta de la monarquía saudí, él mismo un mujahid en las provincias de Paktia y Nangarhar y desde 1991 un fugitivo enemistado con Riad y consagrado a la jihad particular contra Estados Unidos a través de su red subversiva Al Qaeda, creada a partir de ex mujahidín extranjeros.
Este colectivo fanatizado, con una visión religiosa muy virulenta y reduccionista conocida como salafismo-jihaidismo y de complicada reinserción en sus sociedades de origen, recibió el nombre genérico de árabes-afganos, a pesar de que ninguno de ellos era afgano y buena parte ni siquiera árabes.
Bin Laden había permanecido más de cuatro años en Sudán acogido por el régimen islámico-militar de Umar al-Bashir y Hassan al-Tourabi, extendiendo los tentáculos de su organización terrorista y asociándose en grado diverso con las organizaciones islamistas más radicales. A Al Qaeda se le atribuían una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en todo el mundo, siendo los últimos los atentados con bomba contra edificios ocupados por militares de esa nacionalidad en las ciudades saudíes de Riad (noviembre de 1995) y Dhahrán (junio de 1996), con el resultado de 26 muertos. El 23 de agosto de 1996 el disidente saudí emitió una declaración a todos los musulmanes del mundo para que hicieran la jihad contra los militares norteamericanos en tanto la superpotencia occidental siguiera teniendo bases en Arabia Saudí.
Es posible que bin Laden conociera a algunos dirigentes talibán que combatieron en las provincias pashtunes en los años ochenta. Al margen de eso, el movimiento de Omar se le presentaba como un aliado natural por compartir doctrina sunní y un odio indeclinable a toda importación cultural de Occidente. Los talibán brindaron al saudí un trato especial de huésped, conscientes de que la relación iba a reportar beneficios mutuos.
Las fuentes señalan que en abril de 1997 bin Laden y sus acólitos, provistos de sofisticados y carísimos sistemas de comunicación, se mudaron a Kandahar, que es donde trabaron contacto directo con Omar. Con el visto bueno del mullah, bin Laden levantó campos de entrenamiento para terroristas en el territorio que aquellos controlaban. A cambio de esta cobertura, construyó a Omar y demás líderes talibán residencias a prueba de ataques, búnkers subterráneos y otras edificaciones para uso militar. Con su prodigalidad característica para con las causas extremistas, el escurridizo terrorista hizo cuantiosas donaciones a las arcas de Omar y brindó adiestramiento especial a sus tropas.
En Afganistán bin Laden planificó sus siguientes golpes contra Estados Unidos, adalid de la que denominó “alianza cruzado-sionista” contra los Santos Lugares del Islam en La Meca y Jerusalén. El 23 de febrero de 1998 organizó un cónclave de grupos integristas en su base de Jost del que, bajo la etiqueta de “Frente Islámico Internacional para la Jihad contra Judíos y Cruzados”, salió una “fatwa” para matar a todo norteamericano, militar o civil, en cualquier lugar del mundo. No parece que los talibán tomaran parte en esta conspiración, pero la impunidad con que su distinguido invitado se valía de su libertad de movimientos para amenazar a un tercer Estado era reveladora del talante de Omar y sus asociados.
Para la administración de Bill Clinton, el ya conocido como el “banquero del terrorismo islámico” se convirtió en una verdadera obsesión a partir de los brutales atentados con bomba del 7 de agosto de 1998 -un día antes de la entrada de los talibán en Mazar-i-Sharif- contra las embajadas en Kenya y Tanzania, que provocaron un total de 257 muertos, doce de ellos de nacionalidad estadounidense. El departamento de Estado acusó ya sin ambages al saudí de ser el responsable de la masacre y advirtió que se le daría caza allá donde se hallara.
La amenaza de Estados Unidos se hizo extensible a cualquier país que proporcionara refugio o tolerara en su territorio las actividades subversivas del hombre más buscado, y Afganistán encabezaba esa lista negra. El 20 de agosto de 1998 buques de guerra en el océano Índico lanzaron misiles de crucero contra campos de entrenamiento de Al Qaeda cerca de Jost, donde se sospechaba que estaba entonces bin Laden, provocando una treintena de muertos. El 13 de septiembre los talibán informaron que a bin Laden se le había prohibido hacer más declaraciones públicas, pero el anuncio, que pareció sobre todo un intento de excusar ulteriores represalias de Estados Unidos, no resultó convincente.
Igual credibilidad mereció la información de la Agencia de Prensa Islámica en julio de 1999 de que el problemático asilado había decidido buscar refugio en otro país por temor a nuevos ataques. Estos equívocos posicionamientos sugerían, en opinión de algunos expertos, que tras la agresión de agosto y por breve tiempo la cúpula talibán sopesó la posibilidad de, alguna manera, sacar a bin Laden del país a cambio del reconocimiento diplomático de Estados Unidos, si bien los contactos a tal fin no prosperaron.
El 4 de noviembre de 1998 la justicia federal estadounidense incriminó a bin Laden y a otros miembros de la organización en los asesinatos de las embajadas. El FBI elevó al terrorista saudí al primer lugar en su lista de delincuentes más buscados y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quien aportara información tendente a su arresto, mientras que el Departamento de Estado puso en marcha la solicitud de extradición a Afganistán.
Pero días después, el Tribunal Supremo talibán replicó que no tenía constancia de esas imputaciones de terrorismo, que no existía un tratado bilateral de extradición y que bin Laden seguiría recibiendo la consideración de huésped, si bien aceptó hacer su propia investigación. El 20 de noviembre esta instancia judicial concluyó que el saudí era un “hombre sin mentira” y era libre para marchar o para quedarse en el país todo el tiempo que quisiera, afectándole su única restricción al desarrollo de actividades políticas o militares.
El argumento sostenido hasta el final por los talibán es que la expulsión forzosa atentaba contra las costumbres de hospitalidad afganas (la melmastia, uno de los pilares del pashtunwali) y contra sus convicciones religiosas. No obstante, tras el bombardeo de Jost bin Laden extremó las medidas de seguridad y en febrero de 1999 los talibán aseguraron que se encontraba “paradero desconocido”. El nuevo espaldarazo de su anfitrión intensificó, en opinión de algunos expertos, los vínculos de confianza entre bin Laden y Omar, hasta tomar forma un régimen simbiótico en el que tanto daba decir que el primero se integró en la cúpula de los talibán como que los actos políticos de éstos empezaron a pivotar en torno al saudí.
Así, se ha asegurado que bin Laden indujo a Omar a elaborar una política exterior, al principio no especialmente antagónica a Estados Unidos, más acorde con la jihad que él sustentaba y a hacer lecturas panislamistas agresivas, rayanas en el orgullo chauvinista, de la revolución talibán como modelo aplicable a la umma o comunidad mundial de fieles, no faltando en esta persuasión la adulación y la presentación de sí mismo como un devoto más del Emir de los Creyentes.
Conocedores de la realidad afgana han asegurado que al menos desde 1998 bin Laden estuvo implicado en la estrategia militar de los talibán, financió las necesidades logísticas de sus fuerzas y envió a numerosos voluntarios extranjeros, tenidos por una tropa especialmente ideologizada y tenaz, a combatir al Frente Unido. Además, habría establecido con los talibán empresas de participación conjunta, dedicadas a actividades como el contrabando de bienes de consumo entre el emirato de Dubai y Pakistán, y el tráfico de drogas. Los fondos de Al Qaeda sin duda compensaron parcialmente la caída de los ingresos tras el edicto de Omar prohibiendo el opio y sus guerrilleros los problemas de reclutamiento.
Luego de la catástrofe terrorista del 11 de septiembre de 2001 se reveló que el vínculo entre Omar y bin Laden iba más allá de la mera amistad o la política, ya que desde fecha reciente eran nada menos que consuegros: según estas informaciones, la quinta esposa del saudí sería una hija de Omar, y éste habría tomado en matrimonio a la hija mayor de aquel. En suma, todo apuntaba a que desde antes del 11 de septiembre bin Laden no sólo había sido un invitado privilegiado, sino que había ejercido un poderoso influjo en el régimen afgano, a pesar de las complicaciones internacionales que tal connivencia pudiera acarrear a este último.
De prestar crédito a un presunto jefe de una red islamista en Francia que en octubre de 2001 relató ante la justicia de ese país su experiencia en Al Qaeda, en mayo de 2001 Al Qaeda oficializó con los talibán lo que ya venía sucediendo de hecho: la conversión en parte integrante de sus estructuras, tanto políticas como militares. El pacto se supone que incluyó la transferencia a la organización de bin Laden de los campos de entrenamiento de voluntarios extranjeros existentes en Afganistán.
7. Ostracismo internacional
La campaña de presión de las feministas de Estados Unidos (que encontraron en la secretaria de Estado Madeleine Albright y la primera dama Hillary Clinton las mejores portavoces de sus denuncias), el malestar acumulado en la ONU por la apuesta belicista de Omar y, sobre todo, la toma de conciencia por las agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos de que Afganistán se estaba convirtiendo en un oasis para grupos extremistas islámicos con Al Qaeda a la cabeza, convirtieron a los talibán en unos parias internacionales, aunque de momento esta censura no se tradujo en hechos.
En 1998 se constató una disonancia entre las shuras de Kabul y Kandahar que regentaban respectivamente Rabbani y Omar sobre la política de colaboración con las agencias humanitarias de la ONU y las ONG. Prevaleció la intransigencia de los kandaharis y el 20 de julio, tras una cadena de incidentes que pusieron a prueba la paciencia de estos organismos, la mayoría de las ONG y la Unión Europea cerraron sus oficinas en la capital afgana, dejando en incierta situación a los cientos de miles de civiles que dependían exclusivamente de su ayuda. En aquel año de desafíos a la comunidad internacional los talibán fueron condenados tres veces en sendas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por las cuestiones arriba citadas.
En febrero de 1999 expiró el ultimátum de Estados Unidos a Afganistán y el 6 de julio el presidente Clinton decretó un régimen unilateral de sanciones comerciales y financieras para obligarle a acatar sus requerimientos de extradición de bin Laden. Se llegó así a un punto sin vuelta atrás en las tormentosas relaciones bilaterales, que hasta hacía poco no habían estado exentas de cierta ambigüedad.
Así, en 1996 Washington pareció no acoger con mayor prevención el triunfo de los talibán porque creía que podían servir para contener eficazmente a Irán; más aún, se ha apuntado que aquellos fueron receptivos al proyecto, abandonado definitivamente tras los bombardeos de 1998 por la presión del Departamento de Estado, de un consorcio occidental de empresas encabezado por la estadounidense Unocal para construir a través del inhóspito país un gasoducto que diera salida a los hidrocarburos de Turkmenistán al océano Índico, con terminal de embarque en Pakistán.
Con la debida perspectiva, puede interpretarse que la cuestión de bin Laden contribuyó a dar al traste con unos contactos que habrían aparejado grandes beneficios económicos a los talibán, y quizá hasta el deseado reconocimiento diplomático, el cual sólo habían tendido Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno ampliamente reconocido siguió siendo el de Burhanuddin Rabbani, que retuvo el escaño de Afganistán en la Asamblea General de la ONU.
El Gobierno Clinton se propuso legitimar la caza y captura de bin Laden con un instrumento de Naciones Unidas y el 15 de octubre de 1999 el Consejo de Seguridad de la organización decretó por la resolución 1267 el embargo aéreo internacional y la confiscación de los haberes financieros de los talibán, sanciones que entraron en vigor el 14 de noviembre. El mandato de la ONU no tenía precedentes, pues por primera vez se castigaba a un Estado miembro (aunque representado por el régimen depuesto en 1996) por no entregar a un sospechoso de terrorismo ante la justicia de otro Estado miembro que le reclamaba.
La resolución condenaba enérgicamente a los talibán por las violaciones de los Derechos Humanos, particularmente las groseras discriminaciones de las mujeres, y el derecho humanitario internacional, así como por brindar “refugio seguro” a bin Laden y permitir a su organización levantar una red de campos de entrenamiento de terroristas. Ante el incumplimiento de sus exigencias, el Consejo de Seguridad impuso el embargo de armas en una segunda resolución, la 1333, el 19 de diciembre de 2000.
La protección de bin Laden y la asunción progresiva de sus postulados le estaban saliendo muy caras a Omar, quien dio nuevas muestras de torpeza política y temeridad. A raíz de los atentados de África, Riad fue presionado por Washington para que cortara sus ayudas a los talibán y les persuadiera de que colaborasen con la justicia estadounidense en el asunto de bin Laden. Revela Ahmed Rashid que el príncipe Turki Al Faysal, jefe de los servicios secretos saudíes o Istajbarat, se personó en Kandahar para meter en razón a Omar, pero éste no sólo rechazó lo que se le pedía si no que insultó a la familia real, incurriendo en una grave ofensa de la que los saudíes tomaron debida nota.
A esas alturas, los talibán aparecían para la comunidad internacional como un irritante anacronismo, para Occidente una plataforma de exportación del terrorismo y para los estados de la región un foco de desestabilización y pérdidas económicas por conceder retaguardia a oposiciones islamistas y fomentar el contrabando y el narcotráfico. Incluso sus protectores pakistaníes y saudíes estaban recibiendo más perjuicios que beneficios del régimen de Omar, ya que dificultaba sus relaciones con Irán y, peor aún, les ponía en una difícil papeleta ante Estados Unidos.
Analistas de la cuestión afgana estimaron que la estabilidad de los gobiernos de Riad e Islamabad podía verse hipotecada a medio o largo plazo por volverse contra ellos, desde sus propias sociedades, las fuerzas que habían alentado. En opinión de Ahmed Rashid, Pakistán, donde en octubre de 1999 Nawaz Sharif fue derrocado en un golpe Estado por el general Pervez Musharraf, estaba en trance de “talibanización”, entendida como el hundimiento del Estado ante el avance de la cultura de las armas, las drogas y el fundamentalismo religioso, mientras que la economía afgana era “un agujero negro” que estaba “succionando a sus vecinos”.
El 26 de febrero de 2001 Omar dictaminó la destrucción de las iconografías, sin importar su antigüedad y valor artístico, porque representaban “las divinidades de los infieles”. Los objetivos eran los dos Budas de Bamiyán, colosales monumentos preislámicos de 53 y 33 metros de altura que databan respectivamente de los siglos III y IV d. C. y que la UNESCO consideraba patrimonio de la humanidad. Precisamente, la capital de los hazaras había sido recuperada por el Frente Unido el 14 de febrero.
Ni las peticiones de la UNESCO ni las ofertas de compra del Metropolitan Museum de Nueva York e incluso del Gobierno griego movieron a Omar a considerar su decisión, y el 11 de marzo los talibán, a cañonazos, completaron la destrucción de las moles que habían resistido siglos de invasiones y guerras y que ya habían sido mutiladas por ellos tras la conquista de Bamiyán en 1998. La comunidad internacional, tendente hasta entonces a encogerse de hombros con lo que sucedía en Afganistán, se escandalizó de este acto de vandalismo cultural, recordatorio de que los talibán podían incurrir en la barbarie más agreste y que actuaban libremente sobre la población.
8. Una travesía de no retorno tras el 11 de septiembre
El espectacular ataque terrorista contra los símbolos del poder estadounidense en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, con sus devastadores daños humanos y materiales, puso inmediatamente en la picota a Osama bin Laden. Desde su escondrijo afgano, éste se desvinculó de los hechos para ganar tiempo, si bien se felicitó por lo que calificó de “reacción legítima de los oprimidos” y amenazó veladamente con nuevos ataques, con armas convencionales o de destrucción masiva, a cargo de su organización.
Sin solución de continuidad, las miradas acusadora de Estados Unidos y sus aliados, formales o reclutados apresuradamente para su anunciada coalición internacional contra el terrorismo, se posaron en el régimen talibán, del que difícilmente podía creerse que no tuviera al menos conocimiento previo de lo que pergeñaba su poderoso protegido. Los conocedores de los talibán consideraron improbable que la crisis internacional provocada y las gravísimas consecuencias para ellos si no cooperaban con lo que se le exigiera hicieran a Omar y su gente cambiar la pauta, y no erraron.
El régimen, por bocas de su embajador en Pakistán, el mullah Abdul Salam Zaif, y del portavoz de Omar, Abdul Hai Mutmaen, condenó los ataques, pero se reafirmó en que no tenía evidencias, ni siquiera sospechas, de la relación de bin Laden con los mismos. De paso aseguró que el residente saudí permanecía “sin acceso a fax, teléfono o cualquier otro medio de comunicación”.
El 14 y el 15 de septiembre, mientras el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaba la guerra general contra Al Qaeda quedando implícito que ésta comenzaría en el país donde la organización terrorista tenía su cuartel general, Omar hizo un llamamiento a la población afgana, que empezaba a huir de las ciudades, para que afrontase con “valentía y dignidad” una eventual represalia de Estados Unidos, ya que sólo perecería si era “la voluntad de Dios”. En un tono desafiante, advirtió a los países vecinos sin citar nombres que se abstuvieran de colaborar en una intervención militar de no musulmanes.
El 18 de septiembre relató a una delegación pakistaní de alto nivel encabezada por el jefe del ISI, general Mahmud Ahmad, y enviada a Kandahar con urgencia por un apurado Musharraf (sometido a fortísimas presiones de Estados Unidos para que explicara a sus teóricos protegidos las consecuencias fatales de su talante), que no creía que bin Laden tuviera capacidad para cometer los ataques de Nueva York y Washington y que necesitaba pruebas irrefutables de su autoría. En el caso de que se demostrara ésta, añadió, bin Laden sólo sería juzgado en Afganistán o en un “país neutral” bajo la autoridad de la OCI.
El caso es que en vísperas del 11 de septiembre se difundieron informaciones sobre fisuras importantes en los talibán por la creciente influencia de bin Laden y sus árabes en los asuntos internos, especialmente en los militares, que estaban agravando más si cabe el arrinconamiento internacional del régimen. Un medio pakistaní llegó más lejos e informó que Omar podía ser objeto de un golpe de Estado.
En el partido de la alianza a muerte con Al Qaeda y los mercenarios extranjeros estaban Omar, Mohammad Hassan Akhund y el mawlawi Abdul Kabir, gobernador de Nangarhar, mientras que el bando moderado habría perdido posiciones por el fallecimiento, oficialmente por causas naturales, del mullah Rabbani el 16 de abril de 2001. Se señaló al ministro de Defensa, el mullah Obaidullah Akhund, como especialmente descontento por las intromisiones en su departamento de bin Laden y el jefe del Movimiento Islámico Uzbeko, Djuma Namangani, en rebelión al régimen autoritario de Tashkent y asociado a Al Qaeda.
Según este análisis, la muerte de Rabbani, que tejió una base de poder en Jalalabad, había escorado el régimen al monolitismo, si bien los gobiernos implicados en la persecución de Al Qaeda no prestaron mucha atención a estas presuntas disensiones; el estadounidense en particular declaró que hablar de “talibán moderados” era una gratuidad semántica. De todas maneras, constaba que Omar había sufrido más de un intento de asesinato, siendo el más aparatoso el cometido el 24 de agosto de 1999, cuando una bomba de gran potencia estalló frente a su casa de Kandahar y mató a 40 personas, entre ellas dos hermanastros. No se sabe a ciencia cierta que grupo estuvo detrás del atentado.
Algunos comentaristas occidentales consideraron que el vacío de Rabbani podía ser cubierto por el ministro de Asuntos Exteriores desde 1999, el mawlawi Abdul Wakil Muttawakil, principal rostro público del esquivo régimen y quien a mediados de octubre, ya iniciados los bombardeos de Estados Unidos, partió de Kabul a un destino no desvelado, presumiblemente en Pakistán. Se especuló con una deserción, una negociación unilateral de los moderados para evitar la catástrofe o una toma de contacto con el entorno del ex rey Zahir, que por su cuenta preparaba un arreglo nacional en el contexto postalibán, pero la maniobra de Muttawakil no produjo resultados visibles.
El 20 de septiembre se reunió en Kandahar una shura extraordinaria de ulema convocada por Omar para deliberar sobre la cuestión de bin Laden. Contrariamente a lo esperado, los eruditos islámicos protalibán resolvieron recomendar al Emirato Islámico que persuadiera al multimillonario para que abandonara Afganistán de forma voluntaria a fin de “evitar el actual tumulto y sospechas similares en el futuro”, aunque pronosticaron una declaración de jihad en el caso de una agresión de Estados Unidos.
Por unas horas se pensó que el régimen deseaba la componenda, pero al día siguiente, a través del mullah Zaif -que a lo largo del conflicto actuó como portavoz ante el mundo-, zanjó que bin Laden no iba a ser expulsado y de pasó pidió el apoyo de los países musulmanes ante la perspectiva de una jihad contra Estados Unidos, país que por otro lado rechazó de plano cualquier negociación.
El 23 de septiembre Omar declaró a la emisora Voz de América que Estados Unidos había creado el mal que le estaba atacando y que ese mal no desaparecería si él u Osama morían. El 28 reiteró a una delegación de ulema y maulanas pakistaníes entre los que no figuraban Fazlur Rehman y Sami-ul-Haq -volcados en la agitación antigubernamental y protalibán en las calles de Pakistán antes de ser arrestados por Musharraf- que no existían “bases morales ni religiosas” para entregar al árabe, del que no podía olvidarse su ayuda en la jihad contra los soviéticos.
Entre tanto, algo se movía en el frente interior. Los talibán se libraron de su peor enemigo, Masud, fallecido el 15 de septiembre de las heridas producidas en un atentado con explosivos cometido seis días atrás y a todas luces ordenado por ellos. El Frente Unido acusó este duro golpe, y aunque el deseo de venganza era fuerte suspendió cualquier ofensiva hasta que la animosidad internacional contra los talibán cristalizara en su favor.
En el sur pashtún, líderes tribales y antiguos mujahidín promonárquicos como Hamid Karzai y Abdul Haq aceleraron la construcción, emprendida discretamente años atrás, de una red antitalibán. Confiaban en minar el régimen fomentando la deserción de los elementos descontentos con el rumbo tomado por Omar y que secretamente apoyaban un proceso de loya jirga en el que el antiguo monarca podría jugar un papel esencial.
Consciente de este peligro, Omar avisó que colgarían a Zahir si asomaba la cabeza por Afganistán y el 1 de octubre la radio del régimen anunció, en un tardío intento de salvar el apoyo de las tribus pashtunes ampliando la base del poder, la inclusión en la maquinaria del gobierno de los ancianos y jefes de clan de las provincias de Paktika y Paktia.
9. Guerra con Estados Unidos y derrumbe de los talibán
Cumpliendo lo anunciado, el 7 de octubre Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron la primera fase de la Operación Libertad Duradera (que hasta el 25 de septiembre se llamó Justicia Infinita) con el bombardeo sostenido, mediante aviones y misiles de crucero desde una fuerza naval en el océano Índico y la base británica en la isla de Diego García, de objetivos militares y civiles de los talibán en Kabul, Kandahar, Jalalabad, Herat y Mazar-e-Sharif, pero también de infraestructuras de Al Qaeda, cuya completa destrucción era el objetivo principal, si bien el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, no ocultó que de paso se buscaba acabar con el régimen político de Afganistán.
Que Omar era una de las dianas fijadas quedó claro cuando el 9 de octubre su residencia en Kandahar fue bombardeada y murieron dos familiares. Oculto desde el inicio de los bombardeos, el mullah no cesó en sus alocuciones radiofónicas y declaraciones vía satélite a diversos medios. El 10 de octubre pidió a los musulmanes de todo el mundo que auxiliaran a Afganistán, mientras otras figuras del régimen emitían mensajes contradictorios: el portavoz Abdul Hai Mutmaen anunció que ya no tenía sentido restringir los movimientos de bin Laden y que éste era libre para llevar a cabo la jihad contra Estados Unidos, mientras que el ministro de Educación, Amir Khan Muttaqi, matizó que el saudí sólo tenía permiso para emitir declaraciones, no para emprender ataques contra otro país.
El 13 de octubre Omar reiteró su llamamiento a los musulmanes para que eligieran entre Afganistán o Estados Unidos, ya que lo que se ventilaba no era meramente, en su opinión, el destino de un hombre, bin Laden. A la potencia americana le prometió “una lección aún más dura” que la recibida por los rusos dos décadas atrás, y el día 28 aseguró a un diario argelino que “la verdadera guerra aún no había comenzado”. Ocho días antes sus hombres habían puesto en fuga a 150 tropas especiales de Estados Unidos aerotransportadas a las proximidades de Kandahar aparentemente en una misión de captura del mullah.
No obstante, las advertencias y temores, suscitadas por las características del luchador talibán y la naturaleza del terreno afgano, sobre un “segundo Afganistán” o “un nuevo Vietnam” resultaban poco creíbles, porque estaba vez el bando atacado no contaba con una superpotencia que le subviniera y porque las tácticas y armas a emplear eran muy diferentes. Más aún, los estadounidenses contaban con un aliado sobre el terreno, el Frente Unido, y habían cerrado filas con Rusia y las demás repúblicas ex soviéticas. Los iraníes maquillaban su regocijo por lo que se le venía encima a sus mortales enemigos con catilinarias por el tratamiento bélico que los estadounidenses daban a la amenaza terrorista, y los chinos, con su silencio, otorgaron el beneplácito a la intervención en Afganistán.
El 17 de septiembre Pakistán se sumó al cierre de fronteras aplicado por Irán y las repúblicas de Asia Central, el 22 los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la ruptura de relaciones diplomáticas y el 25 Arabia Saudí, confrontada a lo insostenible de sus vínculos, hizo lo mismo. El 4 de octubre Musharraf apartó su renuencia cuando el primer ministro británico, Tony Blair, le presentó pruebas sobre la participación de bin Laden en los atentados del 11 de septiembre; el dictador pakistaní ofreció a la coalición antiterrorista toda la colaboración logística y de inteligencia para derrocar a los talibán, excepción hecha del uso de su territorio para acciones militares ofensivas.
Omar y los suyos se habían quedado solos, y ante los ojos del mundo su caída era una cuestión de tiempo. Ahora bien, durante todo octubre y parte de noviembre los bombardeos diarios no produjeron el desmoronamiento rápido de los talibán que el Frente Unido había pronosticado.
Los tímidos amagos sobre el terreno de la guerrilla, el enrocamiento de los talibán, la ausencia de deserciones en sus filas o de revueltas en las provincias pashtunes, y la acumulación de víctimas civiles -del orden de varios cientos, si no miles, y lógicamente presentadas por los talibán como prueba de que aquel no era sino una agresión indiscriminada contra el pueblo afgano por una cuestión de fe- en unos ataques cuyos responsables calificaban de quirúrgicos, crearon desaliento y rechazo en las opiniones públicas occidentales, que al principio apoyaron muy mayoritariamente la respuesta militar de Estados Unidos.
Entretanto, Omar, irreductible, siguió con sus bravatas. El 15 de noviembre declaró a la BBC que la destrucción de Estados Unidos se produciría “dentro de un corto período de tiempo, si Alá lo quiere”, un “gran cometido” al que vinculaba la actual situación en su país. Asimismo, aludiendo a las conversaciones entre el Frente Unido y los partidarios de Zahir Shah, rechazó un futuro ejecutivo multipartito, recalcando que los talibán “preferían morir antes que participar en un gobierno pernicioso”.
Cada vez más criticado por una estrategia que parecía errática, hasta el 20 de octubre Estados Unidos no empezó a bombardear posiciones talibán en el frente norte, en Samangán y Mazar-e-Sharif, así como en Bagram. El 28 extendió el castigo aéreo al frente de Taloqán, para alivio de un Frente Unido que columbraba razones políticas -el miedo a una toma de Kabul por sus mujahidín, tadzhikos, uzbekos o hazaras, que alarmara a los pashtunes y creara tensiones innecesarias con el socio pakistaní- tras esa reluctancia. Pero los efectos físicos y psicológicos de semanas de bombardeos y la llegada de nuevas remesas de armas y asesores militares de Estados Unidos y Rusia, produjeron el cambio cualitativo.
El 6 de noviembre el Frente Unido, después de mucho pregonarlo, lanzó una ofensiva contra Mazar-e-Sharif que rompió las líneas del frente y principió una vertiginosa sucesión de victorias hacia el sur: el 7, limpiados los accesos de la artillería talibán, aviones estadounidenses aterrizaron en Bagram; el 9 las fuerzas de Dostum conquistaron Mazar-e-Sharif, donde asesinaron a cientos de talibán que se rindieron; el 11 el comandante Mohammad Qasem Fahim, sustituto de Masud al frente del Jamiat, se apoderó de Taloqán y Pol-e-Jomri, en Baghlán, mientras Khalili liberaba Bamiyán; y el 12 Ismail Khan arrebató su antiguo feudo de Herat y penetró en Badghis, al norte, y Farah, al sur.
Los talibán se desbandaron hacia su reducto de Kandahar y el 13 de noviembre el Frente Unido entró sin combatir en Kabul, donde el grueso de la población, si bien no precisamente simpatizante de unas guerrillas que les habían infligido grandes padecimientos antes de 1996, se echó a la