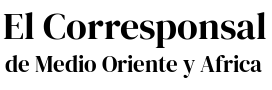El viejo CairoEl encanto inefable del viejo Cairo se debe, creo, a la omnipresencia del pasado en el seno mismo de lo cotidiano. El peso de la historia se hace sentir en cada una de sus estrechas callejuelas, pero aún más en la mirada de sus habitantes, en la certidumbre serena que expresan, a menudo sin saberlo, de estar allí en su casa, desde siempre y para siempre.
Por Samir Gharib
Concierto para instrumentos tradicionales sobre un tema triste.
Descubrí el Cairo de niño, una mañana, viniendo de mi Alto Egipto natal en el famoso tren de medianoche. Me alojé en casa de mi tía paterna, que vivía en los confines del Viejo Cairo, en el barrio de Fostat (nombre de la ciudad fundada en 641 por el conquistador musulmán Aman ibn Al Ass.). En el aire flotaba un olor acre, penetrante, que despedía una curtiembre de los alrededores.
La primera tarde me dirigí a la mezquita más próxima, dedicada a la memoria de un hombre muy piadoso, Sidi Abdul Saud. De una de las casas contiguas me llegó de repente un bullicio femenino -voces, gritos, batir de panderetas, que se mezclaban como una letanía-. No pude resistir y, tratando de pasar inadvertido, me deslicé en el patio de la casa.
Un grupo de mujeres del pueblo, vestidas con largas túnicas negras, bailaban en círculo, siguiendo un ritmo cada vez más rápido y jadeante. De esos cuerpos que parecían fundirse en uno solo, de esas caderas arrastradas por un movimiento que ya no controlaban, se desprendía una irresistible sensualidad.
Un muchacho con el pelo tan largo como las mujeres, con un vestido sumamente ceñido, permanecía en el centro del círculo al que imprimía su cadencia valiéndose de pequeños platillos. Algunas de las mujeres que bailaban a su al rededor tocaban la pandereta. Era una ceremonia zar para conjurar un hechizo. El trance colectivo al que se abandonaban las mujeres tenía por objeto expulsar de sus cuerpos a los demonios que habían tomado posesión de ellos. La intensidad del trance era tal que, de agotamiento, algunas mujeres se desplomaban en el suelo. Entonces el muchacho, inclinándose hacia cada una de ellas, les murmuraba al oído palabras misteriosas que terminaban por reanimarlas.
Nunca olvidaré esa escena que me hizo entrar, de la manera más imprevista, subrepticiamente, en el corazón mismo del Viejo Cairo.
De Fostat, al tomar la carretera que conduce actualmente al aeropuerto internacional, se encuentra uno al pie de la meseta que la Ciudadela, construida en 1176 por Saladino, domina con su imponente volumen. Símbolo del poder, adosada a los montes Moqattan, alza su silueta inexpugnable encima de la capital, a la que vigila día y noche. Cuando Bonaparte entró en El Cairo, en los últimos días del siglo XVIII, instaló en ella sus cañones y desde allí bombardeó los barrios populares rebeldes.
Antes que el ilustre general francés, los gobernadores turcos, representantes de la Sublime Puerta, eran ungidos con gran boato en la Ciudadela. Y fue también allí donde Muhammad Alí, que quiso monopolizar el poder a comienzos del siglo XIX, invitó a todos los señores mamelucos, con motivo de la boda de su hijo, para masacrarlos hasta el último.
Una de las puertas de la Ciudadela conduce a la ciudad fatimí, es decir El Cairo de los orígenes, Al-Qahira, fundado por Gohar el siciliano, comandante de las tropas de la dinastía que conquistó Egipto en 975.
Allí se encuentran las joyas de la ciudad musulmana: la Universidad de Al Azhar, la mezquita de Al Hussein, rodeada de numerosas otras mezquitas que, al caer la noche, se iluminan, se animan, se responden unas a otras a través del ir y venir de la innumerable muchedumbre cairota. Durante el Ramadán, mes de ayuno y de la alegría de estar juntos, los círculos de creyentes salmodian al unísono loas a su creador. Y las cofradías místicas, venidas de todos los rincones del país, se encuentran para celebrar hasta el amanecer con cantos y bailes su amor a Dios.
Nunca se cansa uno de pasear por las noches, entre amigos, por la maraña de calles y callejuelas de ese barrio donde el alma del Cairo no duerme jamás.
A lo largo de la célebre calle Al Batiniya cualquier cosa puede suceder. La recorría ingenuamente por primera vez, caída la noche, cuando un hombre me abordó para ofrecerme aceite. Dije que no, cortésmente. Insistió: “Es de primerísima calidad.” ¿Por qué demonios habría de comprar, en plena calle, un aceite que no necesitaba para nada? Pero me intrigó sobre todo la mirada del individuo que, aunque hablaba de aceite, parecía querer decir otra cosa. Terminé por entender que se trataba de hachís. Apreté el paso. Pero ello no me impidió ver en medio de mi carrera, rozando los muros, a otros muchachos sentados tras de unas mesitas, que ofrecían a los transeúntes el mismo tipo de aceite…
Pero son recuerdos muy lejanos.
A esta primera visita al Cairo siguieron muchas otras. Mi sueño, durante años, fue vivir en el barrio de Al Ghourieh. En lo alto de la puerta que cierra ese barrio fue colgada la cabeza cortada de Touman Bey, último sultán mameluco de Egipto, tras conquistar el país los turcos otomanos en el siglo XVI. Un año antes, su padre, el sultán Al Ghouri, había perdido la vida al resistir a los nuevos conquistadores. En su honor, desde esa época, el barrio lleva su nombre.
El encanto inefable de Al Ghourieh se debe, creo, a la omnipresencia del pasado en el seno mismo de lo cotidiano. El peso de la historia se hace sentir en cada una de sus estrechas callejuelas, pero aún más en la mirada de sus habitantes, en la certidumbre serena que expresan, a menudo sin saberlo, de estar allí en su casa, desde siempre y para siempre.
Descubrí realmente ese barrio durante mis visitas a un trío de artistas que, en los años setenta, representó por sí solo el genio creador del modesto pueblo egipcio: el compositor ciego Cheikh Imam, el poeta Ahmad Fuad Negm y Mohammed Alí, que tocaba el laúd. Los tres se atrevían a presentarse ante el público para expresar la cólera de los pobres, la rebelión de los estudiantes, los sueños de días mejores encarnados entonces por Ho Chi Minh o Che Guevara.
En la casucha donde vivían, que parecía iba a derrumbarse en cualquier momento, se andaba con infinitas precauciones para evitar vaya a saber uno qué torpeza. Podían invitar a tomar una taza de té, pero de ningún modo a comer un plato de chuletas asadas, de las que sólo se podía sentir el olor procedente de un negocio cercano.
Es curioso lo atractivo que puede resultar ese barrio. En la disposición de los edificios, en la vibración de la muchedumbre que lo recorre, hay algo que exalta la imaginación, que casi permite adivinar el interior de las casas, penetrar en las alcobas, compartir las caricias amorosas, seguir la mirada muda de las mujeres tras las celosías.
Felizmente esas mujeres bajan hoy a las calles, a menudo envueltas en amplios velos negros, que se supone sustraen sus cuerpos a las miradas indiscretas, pero que en realidad no hacen más que destacar mejor sus curvas más insinuantes. Hay un lenguaje de las ondulaciones del cuerpo femenino que no me canso de aprender.
Al Ghourieh se prolonga en la calle Al Hakim Bi Amr Illah (“Que gobierna por decreto divino”), ilustre califa fatimí cuya personalidad mística no ha cesado de desafiar el análisis de los historiadores. Esta calle, a él dedicada, ha pasado a ser la de todos los olores del Oriente, desde las esencias de perfumes hasta las plantas medicinales. Aquí todavía es posible encontrar remedios tradicionales para tratar la mayor parte de los males conocidos, físicos y psíquicos.
Esta calle se cruza con otra, famosa en el mundo entero. La de Khan Al Khalili, donde los autobuses de turistas depositan su clientela durante todo el año. Allí los mejores artesanos de Egipto exponen una variedad increíble de productos, hechos a mano y con los materiales más diversos, del oro a la seda, del vidrio y la madera al cobre y al marfil. Se halla de todo, incluso vestidos para bailar la danza del vientre.
Allí se encuentra el célebre café Al Fichawi, donde se sirve un narguilé real y cuya visita se impone a cualquiera que desee probar que ha pasado realmente por el Viejo Cairo. Entre los muros de este café se encuentra un condensado de la vida de la calle, con su desfile incesante de vendedores de periódicos, de limpiabotas, de mendigos, de vendedores ambulantes, sin olvidar los poetas, los novelistas, los periodistas de todas las tendencias.
En este barrio, por último, vivió mucho tiempo nuestra gloria nacional, nuestro primer premio Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz, cuyas novelas más conocidas transcurren en este dédalo mágico de callejuelas y callejones sin salida, donde late el corazón de la ciudad y donde penan para siempre sus héroes, más vivos que los seres reales. Del inmenso fresco de personajes que componen su obra novelesca, ¿por qué sólo siento la tentación de hablar de los futuwa? Esos hombres, que gracias a cualidades naturales de valor, de generosidad viril y eficaz, imponían un cierto orden e incluso una cierta justicia en sus barrios. Constituían una suerte de policía popular cuya misión era defender espontáneamente a los más pobres y a los más débiles, según un código del honor caballeresco.
Hoy han desaparecido. Y con ellos, todo un universo -el de Naguib Mahfouz- que daba su alma al Viejo Cairo se borra de nuestras vidas.
Habrán adivinado que no me consuelo de que así sea.
La fuente: Samir Gharib, ex periodista, es presidente de la Biblioteca Nacional y de los Archivos Egipcios del Cairo desde 1999. Entre sus obras cabe mencionar The Vitality of Egypt (1996, La vitalidad de Egipto) y Engravings on Time (1997, Grabados en el tiempo). Este artículo fue publicado previamente por la revista Correo de la Unesco.