Yo fui un escudo humano
Mientras la prensa internacional seguía las alternativas de la invasión a Irak, en los territorios palestinos sucedían cosas. Sucedía, por ejemplo, la muerte de Rachel Corrie, una joven norteamericana que actuaba como escudo humano para impedir la demolición de casas de palestinos en Rafah y que fue aplastada por un bulldozer israelí. Rachel era una de las integrantes del Movimiento de Solidaridad Internacional. Una periodista israelí, que se hizo pasar por francesa, se unió al grupo y contó cómo viven ellos y cómo viven los palestinos en Rafah, el lugar más miserable de la Franja de Gaza.
Por Billie Moskona-Lerman
Visité el infierno y volví entera. Sucedió en la noche del jueves al viernes de la semana pasada (20-21 de marzo), cuando acompañé a Joe y Laura, dos activistas de derechos humanos de 20 años, que actúan como escudos humanos frente a las Fuerzas de Defensa Israelíes. Cuando me preguntaron si quería acompañarlos, les contesté que sí. No comprendí realmente dónde me estaba metiendo. Fue mi primera experiencia bajo fuego: tan cercana a la muerte, tan anónima, mi vida abandonada tan fácilmente en otras manos. Nunca me sentí tan débil, tan indefensa. Cuando dije que estaba lista, partimos. Eran las 7.30 PM. Caminamos por la calle principal de Rafah, una ciudad que de hecho no es más que un gran campamento de refugiados. Caminamos en la oscuridad, entre ruinas, baches y charcos, alambre de púas y montones de basura. Aquí y allá algunas tiendas estaban abiertas. Grupos de jóvenes muchachos caminaban alrededor de nosotros, gritando “Sa’lam Aleikum, Sa’lam Aleikum.” De repente, uno de ellos recogió una piedra y nos la arrojó. Voló por el aire y nos cayó cerca de nosotros. Joe y Laura no estaban muy perturbados. “Representamos para ellos la cultura norteamericana que odian”, dijo Laura. Sabía vagamente que estábamos caminando hacia la frontera de Rafah con Egipto. Caminamos hacia la última casa de la última fila de casas de Rafah. El hogar de Muhammad Jamil Kushta. En cierto momento, después de diez minutos de caminar rápidamente por callejones vacíos, fuimos por un largo y estrecho callejón en cuyo extremo podía verse una torre. Cuando nos acercamos, en ella había un guardia en lo alto. Joe y Laura levantaron sus manos y me dijeron que hiciera lo mismo. Hice lo que me pidieron y caminamos hacia la torre de control con las manos sobre la cabeza, caminábamos rápidamente -pero no demasiado- por el callejón vacío. Nuestra ropa era naranja fosforescente, con tiras plateada para hacerla aún más visible por la noche. Joe sostenía un megáfono grande en una mano y un gran cartel fosforescente en la otra. A 20 metros de la torre podíamos ver, incluso en la oscuridad absoluta, que estábamos frente al principal puesto de control israelí en la frontera entre Rafah y Egipto. Unos pasos antes de la torre Laura me empujó abruptamente a una pequeña entrada oscura y susurró: “Rápido, es aquí”. Tantée el umbral con un pie, y a medida que los ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi un pasillo. Di cinco pasos, y mi frente pegó fuertemente contra un bloque de cemento. Pasé debajo de él, subí diez escalones y en el extremo había una puerta. Un breve llamado y la puerta se abrió para dejarnos ver la cara sonriente de Muhammad Kushta. Parada ante la puerta, sonriendo hacia atrás, me sentía revivir al ver que después de ese condenado camino habíamos llegado a un lugar hospitalario. No tenía la menor idea de la noche que me esperaba. No tenía la menor idea. Muhammad Jamil Kushta, cuya casa habíamos ido a defender, abrió la puerta para encontrarse con los dos jóvenes activistas que ya habían pasado otras noches en su hogar durante las últimas semanas, más una mujer, presentada como una periodista francesa. La periodista francesa era yo. En ese momento nadie sabía que en realidad yo era una israelí de Tel Aviv. “Tfatdal, Tfatdal”, dijo él cuando abrió la puerta, saludo al que se sumó su joven esposa Nora, que sostenía a la pequeña Nancy entre sus brazos. Eran ya las ocho y cuarto cuando nos sentamos en el piso junto a un pequeño calentador cuando repentinamente comenzó. Un ruido que me sonaba muy muy cercano, un ruido arrollador, un ruido penetrante, un ruido que sonaba como el infierno. Fue la primera vez en esa noche que la casa quedó bajo fuego, y para mí fue la primera vez que estaba bajo fuego. Comencé a temblar. Mi cuerpo entero temblaba. El ruido se me metía en el cuerpo como bolas de fuego. Disparos, disparos y más disparos. Entendí que éste era como un encuentro con la muerte. Con el primer estallido Jamil movió su vaso de té ligeramente. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Nora sostuvo a Nancy con firmeza. Joe y Laura fueron hacia el bebé Ibasan que dormía en un rincón junto a su hermano, el joven Jamil, y se agacharon sobre ellos. Duró media hora, y por una hora y media, mi cuerpo no dejó de temblar. Pero esto era sólo el principio.
Miré a Jamil sin palabras y él me dijo: “Así vivimos cada noche. Durante dos años y medio”. “¿A quiénes les disparan?”, pregunté. “Al aire”, respondió, encogiéndose de hombros. “¿Por qué?” “Por miedo”, dijo simplemente. “Ellos también tienen miedo, solos allí en la oscuridad. Son muy jóvenes”. “¿Por qué no toma usted a sus niños y se va a otra parte, lejos de aquí?”, le pregunté después de dominar mi voz. “No tengo nada de dinero”, contestó. “No tengo dinero para otra casa, cada moneda que conseguí fue invertida en estas paredes, y todavía tengo deudas.” Un juego peligroso No es casual que las últimas semanas Laura y Joe estén pasando sus noches en la casa de Jamil. Es la última casa en la fila de casas frente a la frontera egipcia. A unos veinte metros de esta casa, quizás menos, el ejército israelí construyó una fortificación alta, destruyó todas las casas a ambos lados y colocó armas, tanques y morteros apuntando a la ciudad. Esa es la razón por la que Laura y Joe están pasando la noche en la casa de Jamil. Esta es la próxima línea de casas que será demolida. No hay manera de que Jamil y los activistas de los derechos humanos sepan por anticipado cuándo el ejército vendrá a esta casa con los bulldozers -y es el trabajo de Laura y Joe intentar impedir que el ejército se acerque a la casa. Laura y Joe son miembros de ISM, el Movimiento de Solidaridad Internacional, un grupo de activistas de los derechos humanos que se oponen a la ocupación israelí con acciones directas no violentas. Son jóvenes, graduados universitarios políticamente militantes, pacifistas resueltos. Su propósito es impedir que el ejército dañe a civiles. Cada noche, con el comienzo del toque de queda, se instalan en los hogares palestinos de la primera fila que están expuestos a que les disparen desde posiciones militares. Usan ropa fosforescente y megáfonos. En medio de los disparos, o ante los bulldozers del ejército, emergen para decir en voz alta en inglés el texto de las convenciones internacionales y bloquear a los soldados cuando irrumpen, disparando o para demoler casas. Hasta hace una semana así se trabajó. Gritando bloquearon los bulldozers con sus cuerpos y el ejército retrocedió. El domingo 17 de marzo, perdieron la apuesta. Lo que sucedió fue reflejado en los medios de comunicación del mundo entero, causando una tormenta. Un bulldozer del ejército israelí mató a una mujer joven, activista de los derechos humanos. Su nombre era Rachel Corrie, tenía 23 años, y Joe Smith grabó sus últimos momentos. La vio enfrentar el bulldozer, como era habitual, intentando establecer contacto con el soldado que lo conducía. Un segundo después ella ya no estaba. El juego del gato y el ratón es como los miembros del grupo de derechos humanos llaman a este peligroso juego de enfrentar a los bulldozers del ejército. Cuando uno se acerca a una casa marcada para su destrucción, y con su ropa fosforescente se sientan sobre la montaña de tierra que el bulldozer va dejando a su paso y se dirigen por el megáfono al soldado que está detrás de las ventanas opacas, de cristal blindado. Estar de pie frente al bulldozer requiere mucho equilibrio, porque uno puede caerse.
Rachel enfrenta el bulldozer israelí con un megáfono; pese a que la joven era perfectamente visible, la máquina no se detiene y la aplasa. En la siguiente secuencia, los compañeros de Rachel se acercan a ella.
Hasta el día que mataron a Rachel, los soldados no habían llegado tan lejos. Siempre se detenían y retrocedían un instante antes. Pero en ese domingo, el soldado que manejaba el bulldozer no se detuvo en el momento crítico, y Rachel fue asesinada. Las fotografías que tomó Joe Smith documentan, paso a paso, cómo Rachel se introdujo en la muerte. Como un gran pájaro que vuela en el cielo, el viento lo arrastra, se quiebra y cae lentamente para convertirse en un pequeño bulto en la tierra. Aquí está una foto de Rachel de pie con determinación delante del bulldozer, aquí está parada en la montaña de tierra. Y aquí ella desaparece, queda en la tierra, su boca abierta como intentando decir algo, Alice agachada sobre ella (luego, Alice repetirá lo que le dijo con sus últimas fuerzas: “Mi columna está quebrada”), intenta moverla, pero el cuerpo yace como una bolsa inanimada. Rachel está muerta. Después de su muerte Rachel se convirtió en una shaheed (mártir). Por el mundo, los medios de comunicación quisieron entrevistar a este grupo de personas jóvenes, que antes eran ocho y ahora son siete. Por eso yo también fui allí. Una breve llamada telefónica de mi editor, un contacto en el checkpoint de Erez, un taxi, un fotógrafo palestino de Gaza y una instrucción enfática de nuestro contacto: “Nadie debe saber que usted es una israelí. De ahora en más, usted es una periodista francesa”.
Una mala muerte Conviví con el grupo durante 24 horas. Horas locas, de espanto, horas de miedo y aprehensión en las que me sentí al borde de mis nervios, el corazón latiendo ferozmente y la ropa interior húmeda. Entendí lo que significa vivir con la muerte las 24 horas del día. Una mala muerte. Con armas, tanques y bulldozers apuntando tu casa, tu alcoba, tu cocina, tu balcón, tu sala. Ninguna forma de defenderse, ninguna parte a donde irse. A la medianoche, en la casa de Jamil, frente a los tanques que disparaban y sintiendo que estos realmente podían ser mis últimos momentos, decidí abrirme ante ellos. Dejé de lado las instrucciones de no exponerme debido a Hamas y al Tanzim y todos los otros grupos que podían asesinarme en cualquier momento. Con una extraña sensación, dije de repente: “Señoras y señores, debo decirles la verdad. Soy una periodista israelí de Tel Aviv”. Hubo un momento de silencio, entonces Jamil sonrió y empezó a hablar en un fluido hebreo: “Bienvenida, bienvenida, Ahalan Ve’sahalan [saludo árabe que se convirtió en parte del hebreo familiar]. Viví durante cuatro años en la calle Sokolov, en Herzlia, era el cortador de shawarma en el restaurante Mifgash Ha’Sharon. También trabajé en la calle Abba Eban, en Netanya, y en el Hotel Hod, en Herzlia Pituach. Lo que más me gustaba era tomar helado de cereza en el restaurante Little de Tel-Aviv. ¿Todavía está abierto?” Una lluvia de balas cayó sobre nosotros en esa noche. Una sola noche para mí. El tiroteo fue continuo entre la 1.30 y las 4.15, cerca del amanecer. Sólo entonces se calmó un poco. Mis dientes no paraban de rechinar. “Es muy cerca”, fue la única cosa que atiné a decir en esas cuatro horas. Jamil y Nora, con sus tres bebés, intentaban calmarme. “Los soldados nos conocen, saben que estamos desarmados. Usted lo oye tan cercano porque están disparando sobre una pared muy próxima”. “¿Nunca le pegaron a su casa?”, les pregunto con una explosión enorme de esperanza. “Oh, a veces. Mire los agujeros de las balas”. Levanto mi cabeza y miro a los lados. El techo está lleno de agujeros, las paredes laterales están marcadas. Hay marcas de balas en la pared de la cocina cerca de la pileta de lavar, cerca de la mesa, en el baño, a un centímetro de las camas de los niños. Algunos de los agujeros han sido tapados. Cada noche, una vez que terminan los tiroteos, Jamil tapa los agujeros de bala con cemento blanco. Las paredes están remendadas, y si uno se atreve a acercarse a la ventana podrá ver que el hogar de Jamil y Nora está rodeado de ruinas por todos los lados. Todos huyeron, sólo ellos permanecen debido a que no tienen dinero para irse lejos de aquí. Las balas pasan silbando y Jamil prepara ensalada y tortillas y cuece pan de pita en un horno tradicional. Las balas silban y nosotros estamos comiendo. Con buen apetito. Nos agachamos cuando el tiroteo parece estar más cerca. Es increíble que los seres humanos pueden acostumbrarse a esto, pienso. Hace una semana, Jamil tomó un marcador negro y escribió en un pedazo de cartulina: “Soldados, por favor no disparen. Aquí hay niños durmiendo”. Lo escribió en grandes caracteres hebreos, y Rachel Corrie subió a la pared exterior de la casa para colgarlo. Ahora la cara de Rachel aparece en un cartel de los mártires palestinos que cuelga en la ventana del living. Jamil sonríe tristemente y me dice, mientras mis dientes rechinan y mis manos están apretadas y mi corazón late violentamente: “¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando Alá decida que es nuestro tiempo de morir, moriremos. Todo está en las manos de Alá”. No me tranquiliza. Un extraño entre nosotros Viví 24 horas en la ruinosa y cercada ciudad de Rafah, “el campo de Rafah”, como lo llaman tanto los pobladores como los extranjeros. La mayor parte del tiempo, las personas a las que traté no supieron que yo era israelí. Es importante destacar esto, porque lo que oí y las conversaciones en las que intervine no fueron parte de un ping pong palestino israelí. Nadie intentó acusarme, convencerme o hacerme entender algo que yo no entendiera. Hasta que yo no se los dije, eera una periodista europea. Durante esas 24 horas hice cosas que podrían describirse como correr un riesgo terrible, irresponsable, indigno para una persona de mi edad. No obstante, me alegro de haberlas hecho. Siento que ahora no soy la misma persona que entró en Rafah. Una persona puede envejecer en sólo 24 horas. Ahora también entiendo mejor la fascinación que tiene la guerra para muchos hombres. Ninguna otra experiencia humana puede generar tanta adrenalina en tus venas. Pero yo estaba intentando entender cómo es vivir allí por más de un día.
Mi dificultoso viaje empezó en Tel-Aviv a las 8.30, con el amistoso taxista Yehuda Gubali que me ofreció agua y chicle durante el viaje. Estaba curioso por saber qué iba a buscar al checkpoint de Erez, en una mañana tan agradable. Le dije la verdad: iba a encontrame con la gente de ISM. “Oh, leí en el diario sobre esa muchacha que fue matada, cuál era su nombre… Permítame decirle la verdad, yo me alegro de que ella muriera. ¿Quiénes son esos entrometidos americanos para venir a interferir en nuestros asuntos? Pararse frente al bulldozer, ¡realmente! Deje que esta gente aprenda la lección. ¿Es este su país?”
El cielo era gris cuando crucé el paso fronterizo de Erez, después de firmar el documento del vocero del ejército que declara que soy la única responsable de la decisión de cruzar y absolviendo al ejército de cualquier responsabilidad de lo que pudiera sucederme en el otro lado. Pasé el último bunker, dejé atrás a los soldados y me paré cerca de los rollos de alambre de púas para esperar a mi guía palestino, Talal Abu Rahma. Abu Rahma ha tomado la fotografía que simboliza la intifada actual mejor que cualquier otra: la muerte del niño Muhammad Al-Dura en los brazos de su padre, durante el tiroteo entre soldados israelíes y palestinos armados. Hoy, Abu Rahma es un hombre muy ocupado que vive en Gaza y trabaja para los medios extranjeros. El es mi guía oficial, y la primera cosa que me dice es: “Desde este momento, ni una sola palabra hebrea. Ni siquiera el fotógrafo debe saber que usted es israelí. Desde este momento usted es una periodista francesa”. Con estas palabras en mente entro en un automóvil para dirigirme al campo de refugiados de Rafah, una hora y medio desde Gaza. Viajamos a lo largo del camino costero de Gaza, en dirección de Khan Yuneis y Rafah. “¿Ve esos hoteles y restaurantes? Alguna vez eran todo alegría, estaban llenos de vida. Ahora todo está sucio, destruido, abandonado”. En el checkpoint de Abu Huly, cerca del asentamiento israelí de Gush Katif, nos detenemos. Esperamos el permiso de los soldados para seguir. Abu Rahame es una persona inquieta, tal vez nerviosa. Enciende un cigarrillo con la colilla del otro. Este punto de control del ejército israelí no puede ser cruzado en automóvil con menos de tres personas en él. En ambos lados hay niños que esperan al costado del camino. Cuando un automóvil no tiene el número necesario de personas, el chofer le da un shekel a alguno de los chicos para cruzar, y del otro lado, algún otro conductor le dará otro shekel para regresar. Ésta es su forma de sobrevivir desde que se derrumbó la economía. Nosotros esperamos. “A veces usted tiene que esperar aquí por tres días. Depende de la situación”. Pero ahora, conseguimos el permiso después de media hora. Vamos por un lindo camino, abandonado, rodeado de añosos árboles de eucalipto. Entonces llegamos al campamento de refugiados de Rafah. Un sitio grande, arruinado. A este lugar, con 140.000 habitantes, no se lo puede llamar ciudad. Los palestinos tienen una opinión unánime: “Es el lugar más pobre, más miserable y que más daños sufrió: 250 de sus habitantes murieron en la Intifada, más de 400 casas fueron destruidas. La mitad de los muertos son niños.” Cuando entro en la vivienda usada por “los internacionalistas”, comienzo a sentir que no debo identificarme como israelí. Los israelíes, para estos jóvenes, representan la peor calamidad que conocen: demolición de viviendas, matanzas brutales, excavadoras, disparos, tanques, humillaciones, hambre y pobreza. Los jóvenes en la habitación no son especialmente comunicativos con la periodista francesa que creen que está frente a ellos. Están cansados de los medios de comunicación, todavía no se han recuperado totalmente de la muerte de su amiga, no están impacientes por contestar preguntas y particularmente los tiene sin cuidado el hecho de que yo tenga sólo dos horas. Miro el pie de mi escolta, que me golpea nerviosamente. “Regresa por mí mañana”, le digo repentinamente. Después de un corto debate en el que le prometo cuidarme muchísimo, él se despide con una mirada de desaprobación en su cara. Joe Smith, el único miembro del grupo que realmente quiere hablar conmigo, me ofrece que vayamos juntos a un cibercafé cercano, y en el camino me cuenta cómo se unió al ISM. El miedo a flor de piel Smith es un muchacho de 21 años oriundo de la ciudad de Kansas. Mientras cursaba la escula secundaria, leyó un libro sobre los activistas pacifistas y se entusiasmó con la idea. En un curso de ciencia política conoció al profesor Steve Naber, leyó a Marx y fue consciente de su estatus de hombre blanco, en el lugar de mayores privilegios. Participó en Praga de los movimientos antiglobalización y decidió que lo que más deseaba en la vida era consagrarla a los débiles, a aquellos que no tienen sus privilegios. Especialmente él quiere desafiar las arbitrariedades del más fuerte, apoyado por su propio gobierno, y así es como se unió al grupo de Rafah. Mientras hablamos en el cibercafé del centro de la ciudad, acepto que Muhammad no quiera decirle a la periodista francesa su nombre completo “porque hay muchísimos problemas aquí”, pero él insiste en que me siente junto a él frente a la pantalla y lea su diario on line y mire las fotografías que ha puesto en www.rafah.vze.com. Muhammad tiene 18 años, un rostro de rasgos delicados y estudia inglés en la universidad. Decido jugarme y sugerirle que sea mi intérprete y escolta en Rafah. Dejé a Joe frente a la computadora y caminé con Muhammad a través de la calle Salah A-Din, la principal de Rafah. Noto una pizca de incomodidad en la cara de Muhammad y le pregunto qué le sucede. “Es mejor que usted se compre una keffiya y cubra su pelo. De esa forma, usted será menos evidente y la gente sentirá que se identifica con su sufrimiento. Acepto su consejo inmediatamente. Nos detenemos en el primer negocio que encontramos, compramos una keffiya, detenemos un taxi, regateamos y acordamos en 50 shekels por media hora y comenzamos a circundar la ciudad. En el primer momento el chofer me pregunta si yo soy la periodista extranjera que había venido a visitar a los internacionalistas. Los rumores se extendieron rápidamente. El chofer me dijo que fue él quién había llevado a Rachel Corrie a su muerte en esa mañana fatal. El primer sitio que Muhammad elige mostrarme está en el Bloque G, en el límite Norte de la ciudad, donde ya habían sido destruidas 400 casas. Cuando nosotros estábamos cerca, alguna gente que vive en carpas nos adviertió que no nos aproximáramos demasiado, que los tanques nos estaban apuntando. “Cuando ellos ven algo en movimiento, simplemente disparan”, le dice a Muhammad una mujer en un burro. El resto del camino lo hacemos entre ruinas, a través de estrechos callejones, con cuidado de no levantar mucho nuestras cabezas. Los tanques están a unos 200 metros de distancia, con sus armas listas. Es importante para Muhammad mostrarme el sitio donde se levantaba una casa que fue totalmente demolida. Él había fotografiado casa por casa y cargó esas fotos en su sitio de Internet que es visitado diariamente por 900 personas de todo el mundo. Fila tras fila de casas destruidas, con las pertenencias personales esparcidas alrededor. Muñecas, muebles, bicicletas, libros. Nos arrastramos por los callejones para evitar las amenazadoras armas de los tanques. “Ellos pueden disparar en cualquier momento, apenas perciban un movimiento sospechoso”, dice, y seguimos adelante. El miedo me trepa desde los pies. Finalmente, cuando nos acercamos aún más a los tanques y hay cada vez más ruinas, levanto mi voz: “¡Es suficiente!” Muhammad acepta la sugerencia de la periodista francesa y subimos al taxi y nos vamos. El próximo destino es la pista de aterrizaje de al-Ubur, que había sido destruida por aviones F-16, luego la casa en ruinas al lado de la cual fue asesinada Rachel Corrie, después un hospital pequeño en el que dos ambulancias trabajan sin descanso. La mayor parte de las cosas las miramos a una distancia no menor a los 100 metros, “ya que pueden empezar a disparar en cualquier momento”. Después de dos horas, insisto en parar un poco. Entramos en un restaurante pequeño y pedimos un pan de pita grande con humus, tehina y Coca Cola, todo por cuatro shekels y medio (aproximadamente un dólar, menos de la mitad que en Tel-Aviv). “¿Dónde vive usted?”, le pregunto. “Me mudé con mis padres a otra casa. Hace dos meses destruyeron la nuestra. Llegué de la universidad y encontré todo en ruinas. La computadora, los libros, los cuadernos, mis materiales de estudio. No quedaba nada. Vinieron y destruyeron todo en un momento, sin aviso, sin darnos la oportunidad de sacar algo. Apenas pudimos salir a la calle. Mi padre, mi madre, mis tres hermanos, mi abuelo y yo. Y créame que no tenían ninguna razón para hacerlo”, le dice a la periodista francesa. “Nosotros somos una familia común, no involucrada en nada. Destruyeron nuestra vida en apenas una hora”. Lo miro a Muhammad mientras habla. Sólo ahora, después de ver las 400 casas destruidas, puedo comprender realmente su pesar. Muhammad me lleva de nuevo al lugar de los internacionalistas, justo en el momento en que ellos están organizando una visita a los familiares de las personas que fueron asesinadas el mismo día que Rachel. Para mi sorpresa, no se oponen a que los acompañe. Los siete nos apretujamos en un solo taxi, y vamos hacia la torre de agua en el límite de la ciudad. Uno del grupo debe custodiar a los trabajadores que reparan las cañerías de agua y los cables de electricidad dañados en el tiroteo. Mientras ellos hacen su trabajo, Joe, Laura, Alice y Gordon forman un círculo alrededor de ellos, para defenderlos de los tiros de los soldados.
Un enemigo sin rostro En la casa de esas familias desconsoladas, donde me senté con los otros en el piso, bebí café amargo y comí dátiles, apenas oí la palabra “israelíes”. Incluso la palabra “soldados” fue utilizada sólo raramente. Los palestinos normalmente dicen simplemente “ellos”. Esto no es casual. Durante las 30 horas que estuve allí nunca vi un soldado israelí de carne y hueso. Desde el punto de vista palestino el enemigo no tiene cara, ni cuerpo, ni forma humana. El enemigo está oculto detrás de un gigantesco bulldozer, monstruos tan grandes como sus propias casas, detrás de una ventanilla de vidrio blindado y opaco. El enemigo está oculto detrás de los bunkers, las torres del guardia, los tanques. El enemigo no tiene ninguna cara, no tiene expresiones que podrían ser interpretadas. El enemigo está oculto detrás de toneladas de acero color caqui. Una mole de acero espantosa que vomita fuego sin advertencia. Para el palestino medio, el enemigo es virtual, sofisticado, inhumano, inaccesible. Y enfrentando a este enemigo están los palestinos que veo caminando en las calles sucias. Muchos con las ropas rasgadas, algunos descalzos, descuidados, manifiestamente pobres. Usted puede ver las huellas del dolor, la aprehensión, el sufrimiento, la alimentación inadecuada. A los 45 parecen viejos. Caminan de un lado al otro de la ciudad, buscando algún tipo de trabajo. Caminan en grupos, de acá para allá. No tienen trabajo ni ningún lugar donde ir. Viven hacinados -hombres, mujeres y niños- en casas estrechas en pequeños terrenos.
De vuelta de la visita de condolencias, nos encontramos con un grupo macizo de manifestantes. Al frente, un auto con altavoces enormes, música a todo volumen y diez hombres jóvenes enmascarados, con pancartas y gritando consignas contra la guerra en Irak. “Una manifestación, una manifestación”, gritaron los internacionalistas, e hicieron girar el taxi hacia la derecha para unirse a la marcha. Willy-Nilli, la periodista francesa, también se suma a la marcha, mirando constantemente para no perder contacto con las otras tres mujeres del grupo -Laura, Alice y Carol. No hay ninguna mujer palestina a la vista. Es una de esas manifestaciones que meten miedo cuando son vistas en la televisión. Tipos con la cara cubierta por trapos negros, altavoces que resuenan, espadas y cuchillos entre los dientes. El contacto humano directo disminuye el drama. Miro a los hombres enardecidos y juego con la idea de cómo reaccionarían si supieran que hay un documento de identidad israelí allí en mi bolsillo. En sus caras transpiradas puedo ver cuan jóvenes y desesperados son, buscando acción. Alice, Laura y Carol se unen a las consignas contra los americanos e israelíes, sacando un gran cartel, con la cara de Rachel, como un mártir. Alice, de 26 años londinenses, toma el megáfono e inicia un discurso ardiente en el que cuenta lo que Rachel ha hecho por los palestinos y cómo murió. Alice habla en inglés y los hombres palestinos la escuchan con admiración. Siento que Alice es la mujer más combativa del grupo. Es joven, carismática y resuelta. Tuve que pasar diez horas con ella antes de lograr rasgar su coraza exterior, para que se ablandara un poco su imagen de Juana de Arco y recién ahí aceptaraintercambiar unas palabras conmigo. Alice, que prefiere no mencionar su apellido, creció en Londres. Después de la secundaria estudió informática, tenía un buen trabajo y alquilaba un buen departamento. “Tuve una vida burguesa y aprendí que no conduce a ninguna parte. Yendo a un restaurante caro con un nuevo novio, y viendo al pasar a personas sin hogar que duermen en la calle. Empecé a interesarme en cómo el fuerte explota al débil, y por un tiempo fui a trabajar a una fábrica. Luego me interesé más y más por la política. Empecé a darme cuenta qué significa vivir en una sociedad capitalista. Fui a las manifestaciones de Praga y me arrestaron. Puse mi valor a prueba y me entrené para venir aquí. Esto es lo más difícil. Es interesante para mí analizar las tácticas que emplea el fuerte contra el débil. Sólo aquí, cuando ayudo a los palestinos a hacer frente a los israelíes, siento que mi vida tiene un significado”.
Caminamos durante 20 minutos con la tempestuosa marcha, después nos apartamos y nos fuimos a hacer compras para más tarde: carne en conserva, tallarines, arroz, azúcar, galletas y té. El grupo es financiado por contribuciones y vive en comunidad. Cada shekel gastado es anotado cuidadosamente.
Sin escape A las seis pm, comienza una reunión del equipo. La pequeña comunidad está regida por reglas estrictas. Todas las mañanas a las 8.30 se encuentran en la vivienda después de haber pasado la noche en las casas amenazadas de los palestinos. Discuten las experiencias de la última noche y organizan las tareas para el día. Se instalan como escudos humanos en instalaciones eléctricas y pozos de agua, recogen testimonios y toman imágenes con pequeñas cámara de video. Enfrentan a las hostiles moles de acero con sus megáfonos e intentan establecer algún diálogo con los soldados que las conducen. Estas siete personas están asumiendo una carga enorme en este caos. Pero ¿quién cuida de estos jóvenes, que duermen dos horas por noche y que todavía no tuvieron tiempo de hacer el duelo por la muerte de Rachel? No se ahorran nada. Insistieron en limpiar la sangre de la cara de Rachel, palpar su columna rota, llevar el cuerpo a la morgue con sus propias manos, envuelto en sábanas, y acompañarla en la ambulancia a Tel-Aviv, discutiendo airadamente con los soldados que los pararon por horas en los controles a pesar del estado en que estaba el cuerpo. El papel de madre lo desempeña Carol Moskovitz, que se unió al grupo con su marido, Gordon, hace una semana. Carol tiene 61 años y Gordon parece un poco más joven. Son artistas, viven en Canadá, y han estado viajando por el mundo durante los últimos tres meses. Cuando supieron lo que pasó con Rachel, decidieron interrumpir el viaje y venir a ofrecer su ayuda. Desde el domingo, actúan como padres de los miembros más jóvenes del grupo: preparando el té, haciendo preguntas, intentando aliviar el shock y la incredulidad que dejó la muerte de Rachel. Carol y Gordon tienen tres hijas en Canadá. Hace una hora, Carol recibió una llamada telefónica de la mayor, de 30 años, con cariñosos saludos por el Día de Madre. Carol y Gordon les ocultan a sus hijas que están en el campo de refugiados de Rafah. No quieren que sus hijas y nietos se preocupen. Eran las 7.30 cuando fui con Laura y Joe a pasar la noche en la casa de Muhammad Jamil Kushta, la casa que ocupa el primer lugar frente a los bulldozers del ejército israelí. Allí, en la casa de Jamil, bajo un tiroteo incesante que duró cuatro horas consecutivas, y sintiendo que estos podrían ser mis últimos momentos, revelé mi identidad como israelí. Luego dije que mi propio hijo podría estar entre los soldados que nos disparaban sin saber que yo estaba allí, o podría ser uno de los amigos de mis hijos que visitan con frecuencia mi hogar. Ese fue el momento en que empezamos a mirarnos y a reír. Tres bebés, dos norteamericanos, una pareja palestina y una mujer israelí, todos sentados alrededor de una gran fuente de ensalada, con las balas silbando a través del aire, empezamos a reír. Una risa de desesperación, de aprehensión, de alivio en la proximidad humana que de repente encontramos. Sabía que con un poco de suerte conseguiría pasar la noche y retomar mi vida, pero Jamil y Nora no tenían escapatoria y estaban condenados a criar a sus tres bebés bajo fuego. Y entonces Laura abrió su boca para revelar que ella también era judía, e inclusive judía observante. Y resultó que la combativa Alice, la Juana de Arco del grupo, la antiisraelí, también era judía. “Y los soldados -dijo Jamil-. Ellos también tienen 20 años y tienen que estar allí afuera, en la oscuridad, tiritando, dentro del frío acero.” Todos estuvimos de acuerdo: la vida es corta y los seres humanos, criaturas estúpidas.
La fuente: Ma’ariv. 150.000 ejemplares, Israel, periódico. “La tarde” nació en 1948, algunas semanas antes de la creación del Estado de Israel. Transformado en el número uno de la prensa periódica, Ma’ariv, marcadamente de derecha, ha visto caer sus ventas fuertemente. Desde la caída del imperio Maxwell, del que formaba parte, fue comprado por la familia Nimrodi. La traducción del inglés pertenece a Lila López para elcorresponsal.com.
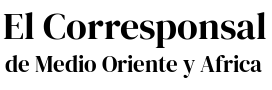
 Rachel Corrie.
Rachel Corrie. 
